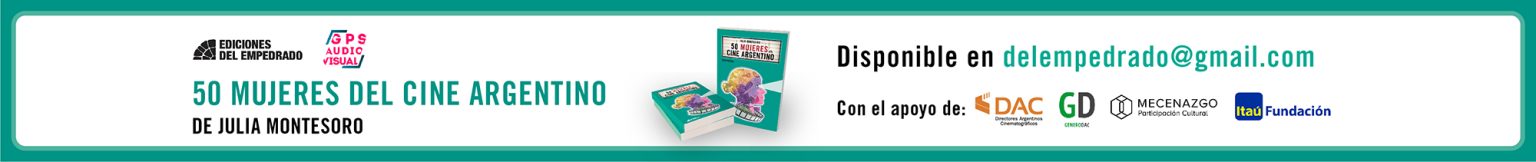Víctor Cruz es un caso singular en la programación del Bafici que concluye el sábado 27: estrenó dos documentales, muy diferentes entre sí, Taranto y Dorados 50, que a partir de esta serie de exhibiciones esperan su estreno comercial.
Taranto es un drama contemporáneo, de denuncia: una acería a punto de cerrar divide a una ciudad del sur italiano. El conflicto entre ecología y empleo se plantea en términos aparentemente irresolubles. Dorados 50, a la manera de la comedia tradicional judía (aunque no solamente judía), se plantea el interrogante de cómo se sostiene la mirada amorosa durante cincuenta años a partir de los testimonios de parejas adultas mayores. El punto de partida de la narración es Alejandro, narrador y codirector, empujado a resolver su neurosis en medio de la crisis de la mediana edad.

–Taranto es un documental de denuncia social de una región de Italia que, en principio, parece tener pocos puntos de contacto con Argentina. En tanto que Dorados 50 recupera la línea humanística de ¡Que vivas cien años! ¿Cómo llegaste a cada una de estas dos producciones?
A veces las películas se nos presentan de manera inesperada. No es que uno las va buscando: algo que tiene de particular hacer documentales es que uno va descubriendo e interesándose por cosas muy disímiles respecto de las que está trabajando en ese momento. Me resulta extraño tener dos películas en el festival y también tenerlas terminadas juntas: no soy una persona demasiado prolífica. Los proyectos nacieron con diferencias de tiempo, pero pandemia mediante, por lo que tuvo que ver con el montaje y la terminación llegaron casi juntos.
Yo también tengo esa sensación de que quizás Dorados 50 está mucho más en la línea de ¡Que vivas cien años! En la forma en que se encuentra con el mundo que los rodea, por el tipo de protagonistas y la idea general del documental. Pero Taranto se me impuso. Me enteré de lo que pasaba en esta ciudad del sur de Italia en un encuentro de producción que tuve en 2014, por ¡Que vivas cien años! Pasé unos días por el barrio más contaminado en Apulia y supe que estaba tan dividida entre los trabajadores y los pobladores que sufrían las consecuencias del funcionamiento de la fábrica. Cuando en 2016 filmando la parte italiana de ¡Que vivas cien años!, con parte del equipo italiano, con el director de fotografía, con el sonidista y con Laura -que es argentina pero que también participaba de la producción de la película-, nos fuimos para Taranto a filmar. Estábamos hacía casi un mes con estos viejos hermosos y alegres y nos fuimos de ahí al sur: estábamos con la mano caliente de filmar juntos y de conocernos mucho e hicimos la primera instancia de Taranto en ese momento. Dos años después volvimos a filmar. Fue muy distinto porque veníamos con el ánimo de estar filmando todas estas historias tan vitales, y de ahí pasamos a todo lo que tiene que ver con la enfermedad y la muerte. En algún punto, pendula en mi interés cómo nos tratamos los unos a los otros y cómo convivimos con los espacios que nos rodean. Quizás ese sea el punto de conexión, porque temáticamente casi no se pueden conectar.
–No tienen mucho que ver y a la vez el eje común es que se trata de vidas humanas. Taranto pone el foco en la contaminación. Su población asiste a una especie de muerte lenta, en forma conciente y aceptada, como se puede ver en tu película. ¿Qué significó para vos trabajar en esa ciudad, respirar ese aire, tratar de entender esa grieta que hay entre quienes denuncian el desastre ambiental y sanitario y quienes lo toleran para preservar para preservar las fuentes de trabajo?
A veces aparecen las ideas cuando no estamos frente a la experiencia. Nos parece fácil y sencillo tomar determinadas decisiones, tenemos en claro lo que se tiene que hacer. Pero cuando estás cerca de gente a la que le suceden estas cosas te das cuenta de las contradicciones. Todo es mucho más complejo. Al mismo tiempo, sentí que allí se expresaba de manera muy clara un conflicto global, que sucede en muchos lugares. Podés cambiar un veneno por otros, sea polvo y dioxina o glifosato en el agua. Así se entiende que es más fácil aceptar la idea del fin del mundo que cambiar ciertos hábitos. Como colectivo humano vamos en un tren, creyendo que esas cosas no se pueden cambiar. Y los cambios van a suceder si los proponemos nosotros. Hay paradigmas que necesariamente tienen que cambiar si queremos seguir sosteniendo nuestra cultura, nuestra sociedad, porque esto sucede en todos lados.
-Ocurre en Taranto y en cualquier lugar del mundo.
Tengo un proyecto que todavía no terminé, que tiene muchos puntos de contacto con Taranto: tiene que ver con el CEAMSE de González Catán. Es un lugar que se llenó de muerte, de enfermedades respiratorias y tumores, a raíz de la basura que la ciudad de Buenos Aires depositó ahí. También tiene que el concepto de “zonas de sacrificio”: lo que se puede hacer en ciertos lugares. En Alemania eso no se puede hacer, en Francia tampoco, pero en el sur de Italia sí.

–Dorados 50 es una producción sencilla, un homenaje a los adultos mayores. ¿Es un homenaje a tus ancestros? ¿Pensaste en tus raíces familiares mientras la hacías?
Siempre lo pensé más en términos de lo que le pasa también a Alejandro Vagnenkos, el codirector, y no tanto en mí. Creo que no…me tocás una fibra sensible en ese aspecto: no tengo esa imagen de familia y de parejas duraderas que se ven en las películas. No lo pensé en términos de lo que he visto en mi historia familiar, aunque yo sí tenga una buena historia: me siento muy bien con la vida que pude construir en pareja. En cambio, hay una cuestión de homenaje, porque me llevo muy bien con las personas mayores. Muchas veces me llevo mejor con los adultos mayores que con los de mi generación. Siento que están dispuestas a escuchar al otro con una atención completa, que no están a las corridas. Hay tiempo de verdad para un intercambio sincero. También sucede que muchos de ellos no están acostumbrados a que los escuchen con atención y cuando encuentran un oído que los escucha, se prestan al intercambio. Ahí sí hay una continuidad muy fuerte con ¡Que vivas cien años!, aunque generacionalmente estos son como los padres de los protagonistas de Dorados 50. Pero aunque bajé la franja etaria la sensación es la misma: siempre hay una conexión muy fuerte. Al punto que los hijos de esas parejas se enteraron de muchas cosas sobre sus padres a través de la película. Sus padres no les habían contado nunca, y surgió en reuniones familiares la pregunta de “¿esto fue así?
–Dorados 50 parte de la crisis de los cincuenta en un hombre. En este caso Alejandro, el codirector, que también hace un personaje. Supongo que muchas de las reflexiones que están puestas allí tienen que ver con él mismo. Sin querer entrar en intimidades, claro…
Si querés entramos en intimidades porque no hay problema, Alejandro me lo permite (Risas). Hablando en serio, a él le gusta decir que es un personaje y a mí me gusta decir que en realidad encontramos una muy buena base en él para crear ese personaje. Esa crisis de la mediana edad es un gran punto de arranque. Es el momento en el que entran ciertas preguntas sobre el futuro, esa reflexión sobre lo que durante mucho tiempo fue potencial y ahora es real. Siento que con Dorados 50 o con ¡Que vivas cien años! me estoy haciendo preguntas preparándome para mi adultez mayor.
-¿Hubiera existido Dorados 50 sin ¡Que vivas cien años!?
Probablemente. Pero no la hubiera dirigido yo sino Alejandro solo. Hasta ¡Que vivas cien años! no había hecho una película que tuviera una conexión emotiva con los protagonistas de ese modo. Mucho se debe a la relación que tengo con mi compañera, que es pura ternura y que me ha abierto a poder pensar y sentir de otro modo, a conectarme con la gente con esta amorosidad. Las películas me permitieron darle continuidad a las formas de relacionarme, por más que sean distintas. Los documentales más simples y celebratorios se piensan como algo un poco menor. Yo no creo eso sino todo lo contrario. Se pueden hacer documentales de denuncia y poner el cuerpo como en Taranto. Y también se puede reflexionar sobre ciertas cosas, y celebrar la vida, las emociones, las uniones. Todo es parte de nuestra humanidad, de nuestra vida y de las cosas que a mí me interesan contar.
-Intuyo que vas en esta dirección: con temas que se vinculan al ambientalismo, el medioambiente y su preservación, y a la vez con esta observación sobre los adultos mayores, que son un espejo de lo que en algún momento todos seremos.
Absolutamente: son mis dos intereses. Las cosas sobre las que leo e investigo tienen que ver con eso: con este “nosotros” universal, de todos los que vivimos en este planeta. Nadie de los que ha vivido y de los que vive ahora se ha escapado nunca de este planeta. Estamos acá. Como polvo nos transformamos, pero estamos. Entonces, siento una conexión muy fuerte. Todo esto puede sonar muy new age. Pero esa conexión tiene que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros y con el mundo que nos rodea. Son mis intereses. Me leíste con claridad, porque tiene mucho que ver. También sirve para entender a qué cosas le damos verdadera importancia, cómo transformamos algunas cuestiones propias y modificamos nuestras actitudes para poder vivir en más armonía con lo que nos rodea y tener –quizás- vidas más largas y felices.
Julia Montesoro