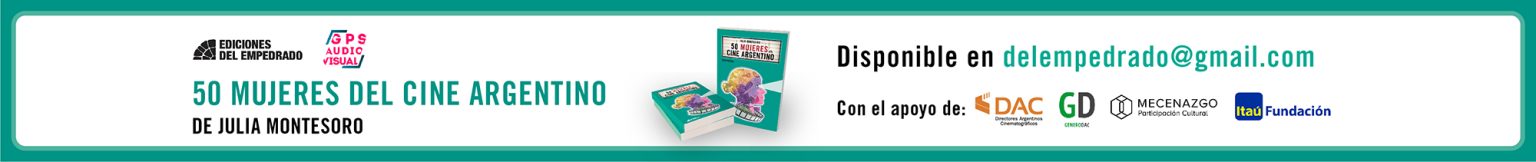El documental Suerte de pinos, la obra más íntima y visceral de la filmografía de Lorena Muñoz, tuvo su estreno mundial en el Festival de Málaga. En una búsqueda que le llevó dos décadas, está centrado en las indagaciones acerca de un terrible doble femicidio familiar ocurrido en el pueblo de Salduero en 1954.
Se trata de una coproducción argentino-española entre Buffalo Films, Lorolo Films, Centuria Films y Asako Producciones. En un pueblo remoto del norte de España, una casa de familia sigue cerrada con tres candados. Hace 70 años, en la plaza donde cada año clavan un pino en una fiesta medieval, mataron a una bisabuela y su hija. Un doble femicidio a la vista de todos, silenciado hasta ahora.
Tras su presentación española se exhibirá en la Competencia Argentina del BAFICI. La primera proyección será el lunes 7 a las 18 hs. en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Luego se presentará el miércoles 9 a las 18.15 hs. y el viernes 11 a las 13.20 hs. en la Sala 3 – Cacodelphia.
–Suerte de pinos cuenta un doble femicidio que atraviesa tu historia familiar, ocurrido en 1954. ¿Qué cosas no vividas te acercaron a esa historia?
Es una muy buena pregunta. ¡Todo, en realidad! Porque es una historia que justamente pasó en el 54 (yo nací en 1972) y se fue construyendo como una especie de imaginario familiar. Un poco fantástico, en algún momento mágico y después, de terror. Se fue transformando a medida que íbamos creciendo con mis dos hermanos mayores. La historia nos la iban contando a partir de la tradición oral, primero de mi abuela a mi mamá, después de mi mamá a mí y ahora, yo a mis hijos y a mi sobrina.
Es la historia de mi bisabuela Antonia y su hija Aurora -mi tía abuela, hermana de mi abuelo-, que fueron brutalmente asesinadas en la calle del pueblo a la luz del día, a las 10 de la mañana, un sábado, por el marido de Aurora, quien las mató de un escopetazo. Esa historia -así como la cuento ahora que es una especie de síntesis, de sinopsis-, la terminé de construir cuando tenía 18, 20 años. Hasta ese momento solo sabía que había una casa en España que estaba deshabitada, cerrada. Era una casa de una herencia familiar que nadie había querido cobrar. Una casa de piedra, en la que parte de la huerta desemboca en el Río Duero. Y me parecía como algo mágico, fantástico. ¿Por qué se fueron todos del pueblo? ¿Por qué se abandonó la casa? La historia se parece bastante a Twin Peaks: un asesinato en un pueblo que está rodeado de pinos silvestres y negrales, en medio de un bosque de los más importantes de Europa.
Esa historia fantástica se derrumbó y se convirtió en una tragedia cuando me enteré, siendo un poco más grande, que todos se habían ido y habían abandonado el pueblo y la casa, porque en las callecitas de piedra de ese pueblo había sucedido el doble femicidio de mi bisabuela y mi tía abuela.
-¿Estudiabas cine cuando decidiste trabajar sobre esta historia?
La primera vez que visité el pueblo fue con mi mamá, dos años antes de empezar a estudiar cine. Es un pueblo que acompaña a mi familia a lo largo de muchas generaciones. Yo rastreé hasta 400 años. De allí vendría alguno de mis tatara-tatarabuelos.
En ese momento el pueblo me atrapó: hay algo fascinante en la región a pesar de la tragedia. Me fascinan las tradiciones, el aroma que se respira: hay algo de la madera, (dicen que lo que se quema es sabina, una madera típica de la región) que es muy particular.
Después empecé a estudiar cine. Y a volver al pueblo cada vez que podía. Cuando pasaba por España, me hacía un momento para pasar aunque sea un día. El pueblo se llama Salduero: está a 3 horas de Madrid, en la provincia de Soria, muy cerca de Burgos. Durante muchos años, la gente fue contándome lo que podían y lo que sabían. Digo lo que podían porque es una zona donde la gente es un poco reacia a hablar de estos temas, también porque les duele y les parece un espanto. Así como hay otros que no tienen ganas.
-Hay muchos personajes que aparecen, pero uno en particular es Farruco, a quien grabaste por primera vez hace 20 años. ¿Ya tenías idea de que ibas a hacer un documental?
En el momento que empecé a filmarlo, sí. Me interesa mucho el cine de Víctor Erice, José Luis Guerín. Ellos trabajan mucho la zona de Castilla, la España profunda. Empecé a encontrar puntos de contacto entre la historia, la región, la estética y el cine de ellos.
Lo que me pasó -por eso tardé tantos años en terminar de construir la historia-, fue que los pocos testigos que no estaban muertos se negaban a hablar. No había absolutamente nada de qué agarrarme para contar la historia. Tardé mucho tiempo en encontrar elementos narrativos. Entre ellos, estar frente a cámara, algo que nunca había hecho.
-Decidiste poner el cuerpo, literalmente.
¡Es durísimo! Espero no volver a hacerlo nunca más (Risas). No la pasé para nada bien. Respeto muchísimo el trabajo actoral. Trabajo con actores desde hace mucho tiempo, me maravilla lo que hacen. Siento que no es algo que pueda hacer, que me guste o que me salga bien.
Pero este era un proyecto muy personal. A partir de las becas que gané de Fundación Carolina y de Ventana Madrid, pude investigar un poco más sobre la forma de construir este relato. Y entendí que era importante que estuviese frente a cámara, porque hay un punto de vista bien concreto que tiene que ver con mi mirada. Tampoco encontré muchas formas para contarlo. O por lo menos que sean más interesantes que esa, la de un personaje que va atravesando todas estas trabas, porque lo que me pasaba -algo que pasa mucho en el documental-, es que nos encontrábamos con muchas puertas cerradas y con muchas personas que no querían hablar. Así como otras no querían recordar. En España hay un tema delicado con la memoria, que tiene que ver con el franquismo: este caso no escapa a esa época tampoco y a los temas que no se quieren recordar.
-Entre ellos, el alcalde del pueblo, que se niega a participar o a colaborar de alguna manera «por la imagen que pueda dar el pueblo».
Exactamente es lo que él argumenta. A mí, como víctima indirecta (porque las verdaderas víctimas son ellas, mi bisabuela y mi tía abuela) y a mi familia le ha afectado esta historia durante 70 años. Escuchar algo así de parte de una autoridad es una barbaridad. Incluimos este testimonio de manera indirecta (él no quiso aparecer en la película), porque me parecía importante que el espectador supiese todas las trabas con las que nos encontrábamos para llegar a la verdad.
Incluso en el archivo de Soria, que es donde está el expediente, los empleados me proponía traerme una copia de otro archivo porque decían que ya había leído el original. Hay algo fuerte ahí, porque pareciera que la verdad no importa y que todo puede ser representado.
–En Suerte de pinos los elementos y las situaciones, se van revelando progresivamente hasta esta historia final. ¿Lo pensaste así desde el comienzo?
Es otra buena pregunta. Lo que ocurrió fue que pasó tanto tiempo (20 años), desde que conozco al pueblo hasta que finalmente llega el momento, la filmo, la termino y se estrena. En todo este tiempo yo estuve partiéndome la cabeza, pensando cómo podía hacer para contar esto de la manera más interesante posible para el espectador común. Había que tratar de que no sea filmar mis sesiones de terapia. Es algo con lo que peleamos los directores o guionistas: cómo volver interesante un relato para alguien que se sienta a ver un cuento.
Yo no quería que por ser mi historia (la de mi mamá, la de mi familia), alguien dijera que solamente me interesa a mí. ¡Ojalá fuese así! Pero ideológicamente esta historia se repite todo el tiempo.
-Hoy se llama femicidio.
¡Claro! Sigue sucediéndose a diario. En Argentina se asesina a una mujer por día. Me parecía importante que este caso fuese el ejemplo de historia para un espectador que se sintiera atrapado, sin importar si era mi historia o si era un amigo mío, me conocía y le interesaba por eso. Tenía que ser interesante porque se convertía en un hecho cinematográfico, en una historia atractiva.
A mí los documentales de género, que tocan de alguna manera el melodrama o el policial me resultan siempre muy interesantes. Los documentales en general tienen algo de policiales. Sobre todo en Argentina, porque te la pasás buscando pistas y encontrás que no hay archivos. Nadie guardó la memoria. No existe este cuidado. Bueno…en España tampoco.
Me resultaba muy interesante poder contarlo con esa estructura. Eso fue apareciendo a lo largo de los viajes y de la investigación. Cuando llegué a filmar la última vez ya tenía una idea muy escrita de cómo necesitaba que fueran las cosas, porque ya las había vivido. Tenía que volver a pasar por esos circuitos, para ahora filmarlos, registrarlos. Pero ya tenía algo que estaba muy procesado también en la investigación.
-¿Cuál fue el elemento, la situación, el hecho que te llegó a decir que ya estaba la película? Eso que venías buscando durante tanto tiempo.
¿Sabés qué momento fue? Lo voy a revelar. Es un momento importante de la película, que tiene que ver con encontrarme con un personaje, sobre el final, quien le dio sentido a lo que buscaba que se saldara con esta historia. Me ayudó a generar un mensaje esperanzador con una historia tan trágica, terrible. Hay un abrazo simbólico, que realmente sucedió al final del recorrido. Fue el último día, cuando nos estábamos volviendo. Yo pensaba que la película tenía que contarse con lo que tenía. En ese momento pensaba que faltaba algo, aunque no sabía bien qué. Ese es también el misterio del documental, su magia: hay cosas que uno puede planear, pero después se te escapan porque ya la historia tiene un recorrido, muy a pesar tuyo. No importa lo que querés: la historia se revela y vos tenés que estar ahí para registrarlo.
-¿Cuál fue la reacción familiar ante tu propuesta de revisar la historia?
Mi mamá en un momento me dijo (y lo puedo contar porque aparece al comienzo): “No sé si decirte que abandones o que sigas. Vos quisiste escribir un guion, avanzaste y quisiste filmar una película con algo mío, que me interesa a mí y a nadie más”.
Mi mamá es una gran madre, la respeto y la quiero mucho, pero la entiendo porque es una forma de protegerse de ese dolor. A ella realmente le duele mucho esta historia. Es diferente a quienes se niegan a hablar porque están buscando otro resultado. En el caso de ella, se niega porque no quiere volver a pasar por ese dolor.
-Frente a los obstáculos y las negaciones, ¿sentiste ganas de abandonar la historia?
Hubo muchos momentos en los que me sentí muy mal, pero no podía detenerme. No podía hacer otra cosa. No es una historia que le pasó a otro y puedo decir «ya está, listo, me voy». No podía colgar la toalla. Es una historia que me constituye como persona. Seguramente estudié cine en parte por esta historia. Después de tantos años de buscar la verdad, de pensar cómo contarla, teniendo esa posibilidad tenía que transformarlo en algo vital. ¡Fue muy duro! Hubo muchos momentos en los que nos atravesó a todos.
El equipo de rodaje era muy chico porque yo quería poder permanecer bastante tiempo en el pueblo. Buscaba respirar y vivir esa atmósfera. Y que la historia se nos fuese revelando: confiaba en que iba a pasar al final. Esa decisión estuvo bien, pero esa seguridad me la dio el haber trabajado tanto tiempo en documental y haber experimentado y equivocado muchísimo. A todo el equipo nos atravesó. Hubo días difíciles, con todos llorando: el fotógrafo, sonidistas, gente de cámara, la producción.
-¿Hasta qué punto dejaste que te atraviese la historia?
Estuve con un equipo de gente que me contuvo muchísimo. Me sentí muy cómoda también con mi equipo. Ivan Gierasinchuk, mi fotógrafo desde hace más de 20 años, es mi amigo con el que crecimos juntos. Atravesamos juntos todo. Vio nacer a mis hijos. Había confianza, que es lo que yo busco con los entrevistados o con la gente cuando participan de mis películas. Yo busco generar ese vínculo de acercamiento: lo que ves en la película es la punta del iceberg de lo que sucedió.
Pero hubo muchos momentos en los que estábamos todos muy quebrados. Como yo estoy delante de cámara se me ve a mí, pero detrás estaban todos llorando. Intenté quitar esos momentos, que existiese la menor emocionalidad posible.
-Tomar la decisión de salir en cámara implica vencer prejuicios.
Claro, claro. No quería que se volviera algo emocional, donde ganara eso y no ganara la historia. Durante el rodaje me emocioné todo lo que quise, o sea fui yo 100%. Al editar la película le fui quitando esos momentos. Traté de dejar todo un poco más contenido porque estaba muy atravesada. Que la curva dramática no se me disparara.
-En Málaga fue la primera vez que lo viste con público. ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Qué percibiste que no lo habías hecho antes?
Lo que me pasó tiene mucho que ver con el público. A veces a la gente, también por la tensión que tienen porque saben que vos estás en la sala, les causa gracia algo que no es muy gracioso. Pero es una manera de descomprimir.
También tiene que ver con el tipo de público y el humor de cada región. Una vez, con Sergio Wolf presentamos Yo no sé qué me han hecho tus ojos en Montreal. La gente se reía de cosas que para nosotros no eranm graciosas. Nosotros nos mirábamos y nos preguntábamos qué entenderían.
Yo estaba muy nerviosa esta vez, sobre todo porque estaban mis hijos en la función. Ellos no habían visto la película antes. Verme a mí delante de cámara y contando algo tiene que ver con su tatarabuela y su tía bisabuela me generaba un poco de tensión.
Si te sentís muy expuesto cuando dirigís y hacés el guion, imaginante en este caso, que estás frente a cámara, llorando a corazón abierto. Eso me generaba un poco de ansiedad.
-Si te dieran a elegir dónde presentar Suerte de pinos, ¿Buenos Aires o Soria?
¡Uy, qué pregunta! Es como preguntar a quién querés más, si a mamá o a papá.
En Buenos Aires están mis afectos. Mis papás, mis hermanos, primos, gente que fue fundamental. Que me sostuvieron emocional y moralmente durante estos años. Que me incentivaron y me redoblaron la apuesta. Es una historia que se resistía a ser contada. Y ahí estuvieron los amigos, los hermanos, la familia sosteniendo y dando ánimo. Por eso es tan importante compartir con ellos esta película.
Después en Soria -sobre todo en Soria-, quien me interesa que la vea es Farruco, una persona que adoro con todo mi corazón, que tiene 98 años. Está un poco complicado. La travesía que hay que hacer es para otro documental. Pero lo vamos a lograr.
Julia Montesoro