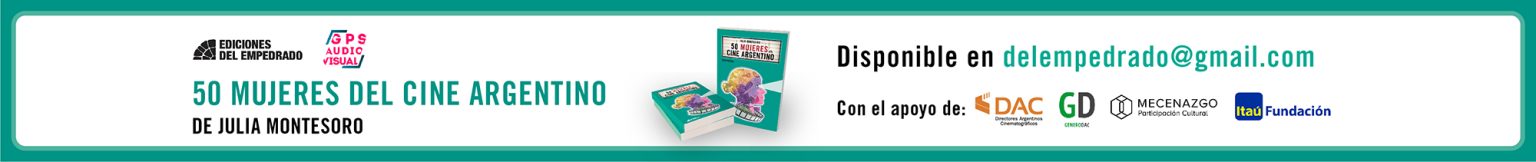Cine vivo es el nuevo libro de la cineasta, guionista y escritora Albertina Carri, que reúne décadas de escritura, manuscritos inéditos, guiones y documentos internos de su actividad. Definido por ella misma como un «artefacto», se presentó en octubre último en el marco del Festival de Valdivia en Chile, donde se presentó su nueva película, ¡Caigan las rosas blancas!, inaugurando la muestra.

-Me imagino que permanentemente te preguntan cuándo se publica “Cine vivo” en la Argentina así que no voy a ser nada original: ¿está previsto el lanzamiento?
El 6 de diciembre vamos a hacer una lectura performática del libro en Arthaus. Es a las siete de la tarde y están todos invitados. A partir de allí se va a empezar a distribuir en Argentina. ¡Falta poquito!
-Ya que tenemos la primicia, ¿podés espoilear el contenido?
Más que libro prefiero llamarlo «artefacto», porque no es una antología de textos ni tiene un orden cronológico, sino que tiene una estructura un poco más radicular donde se organiza a partir de obsesiones o preocupaciones que me fueron habitando a lo largo de unas cuantas décadas haciendo cine. Temas que he trabajado en el cine y también sobre la práctica misma. El título surge a partir de un cortometraje que se llamó Cine puro; luego hago como una especie de reescritura de eso: de lo puro hacia lo vivo.
Hay textos de conferencias, el guion de aquel cortometraje, Barbie, inéditos que he ido escribiendo para diversas instituciones, festivales, el Parque de la Memoria, museos. Se fue organizando alrededor de preocupaciones y de la práctica misma de qué es hacer cine.
Y también hay algo que me interesa mucho del libro: es una especie de declaración sobre qué es el cine. Aunque nunca lo vamos a terminar de poder descular, por supuesto: sería escandaloso que intentemos (Risas). Podemos seguir intentando respuestas, eso es algo divertido frente a esa pregunta. Entre ellas, este libro es claramente otra manera de hacer cine, Más que el libro en sí, esas intervenciones que se fueron haciendo y que convirtieron el libro en este artefacto.
-Si fuera posible resumir ese cúmulo de reflexiones que fueron surgiendo a lo largo de los años, ¿cuáles serían las más significativas que aparecen a lo largo de Cine vivo?
El libro está organizado en capítulos. La primera parte se refiere al concepto de la heterobiografía, que proviene del filósofo argentino (Carlos) Correas. Allí hay retazos biográficos que se utilizan como voluntades ficcionales y a la vez, cómo la ficción tiene ciertas intoxicaciones de algunas zonas biográficas. Es una declaración de principios sobre cómo destruir el concepto de la autobiografía, con varios materiales que claramente están basados en determinadas cuestiones biográficas, que parte de mi cine también transita.
Otro capítulo es “Porno y Política”; otra de las intervenciones que hice en el cine a lo largo de toda la vida, porque mi primer trabajo sobre pornografía fue en el año 2000, con aquel cortometraje Barbie. Hice cortos con materiales de archivo, como Pets y continué hasta llegar a Las hijas del fuego. En el momento en que lo empezamos a armar, me divirtió encontrar esos nexos a lo largo del tiempo, como si montara una película. De pronto un texto del 98 dialogaba con uno del 2006 o del 2024. Eso no es una antología y no es cronológico, sino que está organizado en bloques.
El otro gran bloque es “Zona de contagio”, que son como las influencias; aquellas cosas que me han disparado a tener ganas de volver a hacer una película y meterme ese tipo de problemáticas. El principal es (Pier Paolo) Pasolini, porque además lo vengo estudiando bastante en los últimos años y he dado algunas conferencias sobre él. Hay unos textos sobre él que están incluidos. Y también un poco este “Zona de contagio” se roba el título de Zona de interés, que es una película que a mí me interesó mucho, particularmente porque me parece que da un giro al cine político mundial, además del giro de puesta en escena y tecnológico que utilizó.
Esos son como los tres grandes bloques, y después hay una coda que se llama “La herejía del cinematógrafo”, un concepto de Jean Epstein, este extraño cineasta francés y filósofo medio extravagante, con un pensamiento muy interesante. Tiene un libro que se llama El cine del diablo, donde trata el cinematógrafo como una de las grandes herejías.
Hay varias partes del libro que son una invitación a reflexionar lo que significa empuñar una cámara, utilizando la palabra «empuñar» no inocentemente. Las cámaras disparan, ¿qué es lo que disparan? ¿Cómo nos proyectamos en las imágenes? ¿Qué proyectan las imágenes? Una batería de conceptos y de pensamientos que, si alguien vio varias de mis películas le va a parecer como si siempre terminara diciendo lo mismo. Todo eso es Cine vivo, una edición de 400 páginas…
-¿Cómo te desdoblás para dedicarle tiempo a la escritura?
-He escrito mucho. Hace poco me preguntaron si sentía a la escritura como una expansión o si es algo que antecede a las películas. Me di cuenta con el paso del tiempo es que mis películas tienen muchísima escritura. Es como una práctica que he tenido desde siempre: me ayuda a pensar, a ordenar las ideas. Va en paralelo al cine.
-¿Puede llegar a desplazar al cine?
Sí, la verdad que tengo ganas. Tengo bastantes ganas.
-¿Por este contexto?
Por todo. El contexto claramente no ayuda, pero por la edad, por lo cansador que es hacer cine. Nunca se hizo cine en un estado de bienestar en Argentina: al menos nunca me sucedió eso. Hago un cine radical, subversivo, siempre lo hice, sea cual sea el gobierno de turno. No es un cine acomodaticio ni cómodo. Siempre tuvo un costo alto, humano, muy esforzado. Y ahora claramente lo va a tener más. Igual no me voy a retirar, son todos chistes, no me voy a retirar para nada. Creo que todo lo contrario, justamente, es un momento donde hay que estar ahí, hay que ir a enfrentarse a estos discursos horrorosos que vienen desde el poder.
-¿Cómo pensar en hacer cine no solo en este contexto sino a partir de los cambios tecnológicos? ¿Cómo se hace cine en este contexto donde los algoritmos definen el gusto?
No sé cómo se hace, sino cómo se distribuye, cómo se llega, cómo se comunica. Este es un momento donde todo es información y contingencia. Que pone a la narración en crisis. El desembarco tan brutal de las series, que inventaron este concepto del spoiler, lo demuestra: te cuentan determinadas partes de la película y decidís que no vale la pena ir a verla. Esto significa que la película no tiene ningún valor. Porque el cine es una experiencia sensorial, emocional. Si te contaron dos cosas y ya no vale, no la llamemos película. Eso no debería ser cine. Incluso, en el cine más allá, incluso (Luchino) Visconti, que era un director supernarrativo. Su cine era narrativo. Porque lo que manejan es información, no es narración. No es una historia contada, en tanto lo que significa contar una historia que tiene la impronta de lo poético, de lo espiritual y la de comunicar también en otros términos que no sea esta cuestión matemática y mental. Ese es el juego de las series: es una cosa muy manipuladora donde si vos te perdiste un momento, supuestamente no entendiste nada del resto, o al revés.
-¿Ves series?
No. No me alcanza el tiempo, honestamente. Prefiero leer de nuevo En busca del tiempo perdido antes que quedarme 15 horas frente a la pantalla. Es una droga, un tipo de adicción que prefiero no tener cerca. No me interesa, y en general no me han interesado ese tipo de relatos. Entiendo que ahora inclusive están haciendo algo con respecto al algoritmo, donde vos te podés levantar e ir a la heladera y entonces calculan si perdiste ese tiempo, para que igual retomes la historia. Son relatos construidos con esa lógica superlineal, relatos -insisto- de información. No hay una búsqueda atmosférica, emocional o de otro tipo de subjetividad. Y hay algo que también hay que pensar en este momento de avance del fascismo mundial: ¿cuánta complicidad han tenido los relatos audiovisuales en la creación de esos votantes? Porque los espectadores son votantes finalmente.
Primero llegaron las plataformas, después se lanzaron las series, después vino una pandemia, quedamos todos encerrados y de pronto se da vuelta al mundo. La tendencia mundial. Me parece que hay que prestar mucha atención a eso que está entrando, porque además vos ya no movés tu cuerpo para ir a buscar un relato audiovisual, sino que se metieron en tu casa. Y te lanzan las cosas adentro de tu propia casa. ¿Cómo se hace eso? Creo que es el momento más importante para seguir haciendo cine en el sentido de lo que realmente es el cine: volver a su intención originaria, que es la de la convivencia, la de la comunicación, la de acercarse a los otros. Siento que ahora hay una cosa muy maquinal.
-¿Y qué pasa cuando vos llegás con tus películas o con tus propuestas a un festival como el de Valdivia, donde no habías estado nunca?
Valdivia es un festival muy particular en ese sentido. Yo nunca había estado y me habían contado que es una ciudad universitaria, con una audiencia joven y muy entrenada. En ese sentido, es un festival hermoso. Mi última película genera desconcierto en Valdivia, en Rotterdam, en Viena, donde sea que vaya. Yo lo sé. También porque busca un poco eso: corre completamente las lógicas narrativas a las que estamos acostumbrados. Te obliga a buscar herramientas en un momento donde no están tan a mano. Ese es el problema. A lo mejor hace 20, 30 años, no era tan rara. Pensemos que El discreto encanto de la burguesía ganó un Oscar. Es importante recordar ese tipo de cosas porque se ha cambiado completamente la capacidad de apertura de los espectadores…
Pero la audiencia estaba disponible para recibir nuevas experiencias. Para no comprender, quedarse con incógnitas, con dudas, para despertarles entusiasmo y seguir investigando. Todo eso que cada vez existe menos. Cada vez es más pequeña esa audiencia y somos menos los que tenemos ese interés.
-Tu cine sigue generando este tipo de desafíos.
Sí, porque es también estimular el pensamiento crítico. Eso es lo más necesario. El cine también tiene esa gran capacidad. El cine es una máquina de guerra: genera sentidos. Para un lado y para otros. En ese sentido, algo que no se dice mucho es que el fascismo ponía muchísimo dinero en el cine. La cinematografía siempre fue política estatal, justamente porque es una manera de mover masas. Lo que pasa es que ahora ya no existen las industrias nacionales, ya no existen las naciones en algún sentido, en este capital obsceno que habitamos. La lógica viene de cinco o seis empresas mundiales que mueven los hilos. Entonces está ahí puesto el énfasis de producir materiales audiovisuales, que son los que entran a tu casa por esas plataformas. Como Netflix, por decir una de las tantas.
-En el camino que abrís entre la literatura y el cine, ¿qué privilegiás?
Siempre hago las dos cosas en paralelo. Hay momentos en que tengo que correr un poquito al cine para poder escribir formatos más largos, como una novela. Este otro tipo de textos, como los de Cine Vivo, son muy en paralelo a hacer películas. Soy poliamorosa con la literatura y el cine.
Julia Montesoro