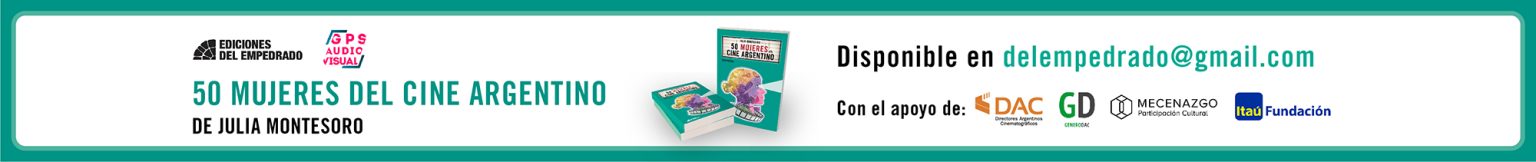El martes 28 de octubre, Abuelas de Plaza de Mayo le otorgó el Premio Abridores de Caminos a Luis Puenzo, al cumplirse 40 años del estreno de La historia oficial, la primera película ganadora del Oscar.
Fue la primera reaparición pública del expresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en mucho tiempo. Y por primera vez explicó las razones de su ausencia.
«Esta es la primera nota que hago en años porque estuve enfermo. Una enfermedad seria, con recurrencias, con idas y vueltas. La última internación terminó hace tres semanas: hace muy poquito que fui dado de alta. Casi al mismo tiempo tuve la noticia de que me esperaban las Abuelas.
Me recuperé muy rápido. Pensé que iba a ir a recibir este premio tan lindo en silla de ruedas… y no. No fue necesario. Cuando entré presenté a mis nietos, quienes estuvieron allí para soportarme en varios sentidos: físicamente, por si me iba al piso -estaba atrás mi nieto mayor para agarrarme- y para anímicamente, porque estaba muy ajeno a la mexposición pública. Fue un honor recibir un premio de las Abuelas. Y que me reconozcan con este premio llamado “Abridores de Caminos”, que acaba de nacer porque es el primer año que lo dan», expresó Puenzo en el inicio de la entrevista.
-De todas las veces que viste La historia oficial en 40 años, a esta última, en el marco de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿le encontraste nuevos significados?
Te diría que sí, por lo mismo que te estoy contando: por estar sobreviviendo. Literalmente, es así. Y que La historia oficial merezca un reconocimiento después de 40 años suena increíble. Yo conté en Abuelas que con Aída Bortnik nos decíamos —ella en realidad, después lo tomamos los dos—, «Escribamos como si hubieran pasado 15 años». Con la inocencia de creer que 15 años era una eternidad y que todo habría cambiado. Era 1983. Pasaron 40 y La historia oficial sigue vigente, en buena medida porque la realidad no cambió lo que debería haber cambiado.
–Incluso se profundizaron en cuanto a gravedad.
Sí. Y cuando escribíamos la historia en el 83 era literalmente en tiempo presente. No afirmo nada nuevo si digo que el cine es solo presente. Cuando queremos que el cine aluda al pasado o al futuro, tenemos que indicarlo con un cartelito: «20 años después» o «10 años antes», porque la imagen es presente y solamente se puede filmar en presente. Nosotros escribimos en el 83.
Te acordarás que empieza en el primer día de clases. La profesora Alicia, encarnada por Norma Aleandro, escribe en el cuaderno de clases en blanco, en una planilla que inaugura, «Marzo del 83». Y en marzo del 83 estábamos escribiendo la historia literalmente en tiempo presente. Escribiendo y tratando de entender esta realidad que queríamos contar: la de los nietos desaparecidos. Así fue como llegamos a las Abuelas. Estela estaba entre ellas y nos contaron lo que sabían. Estaban investigando: iban por su tercer nieto con identidad restituida. Y nos ayudaron muchísimo: leían el guion y nos decían cuándo equivocábamos el camino. La película es tanto de ellas como nuestra, ¿no?
-¿Qué te genera recibir estos reconocimientos?
Cuando rodamos la película hicimos literalmente lo que pudimos. Era un momento en que mucha gente hizo lo que pudo desde su propia disciplina para que se acabe la dictadura. ¿Te acordás que en aquellos años se cantaba: «Se va a acabar»?
Muchos sentimos la necesidad de ayudar con lo que sabíamos hacer. Yo sabía hacer cine: había filmado Luces de mis zapatos y Las sorpresas. Pero estaba como retirado. Suena gracioso, porque era muy joven todavía. Pero en el Instituto había un comodoro, alguien que había entrado por la ventana -una situación parecida a la de ahora- y ya no quise filmar más. En el 76 había que llevarle un proyecto, un guion, a un comodoro. Y yo había decidido retirarme. Era un retirado de 30 y pico de años. Hasta que en el 82, durante la Guerra de las Islas Malvinas, pensé que tenía que volver a filmar. Fue como volver a algo que había abandonado. Y me puse a escribir la historia. En ese momento, sin ninguna intención o impresión de que podíamos exceder los límites naturales de una película muy chiquita, que además originalmente estaba pensada para hacerla clandestinamente.
–Tuvieron muchas dificultades para filmarla.
¡De todo tipo! No solamente los temas ideológicos, sino los relacionados con nuestra seguridad y con los económicos. Era difícil. Pero la hicimos. Y cuando la terminamos pudimos entrar primero a Berlín, por una gestión que había conseguido Manuel Antín. Después no fuimos a Berlín porque entramos en Cannes. Una vez allí, mientras veía la película le decía a Nora, mi mujer y mamá de mis hijos: «No van a entender nada». Porque era un público de extranjeros, obviamente: no solo de franceses, sino de gente de todos lados del mundo, como ocurre en Cannes. Nosotros habíamos hecho una película muy para consumo interno, llena de sobreentendidos. Tenía la impresión de que no se entendía nada. Pero se entendió.
-Hasta qué punto se entendió que ganaron al Oscar.
Fue una sorpresa.
-¿Qué modificarías hoy de La historia oficial?
La haría igual. La haría igual. Toma por toma y palabra por palabra. Estoy seguro que Aída también. Aída, mientras vivió, decía esto mismo: «La haría igual». Y creo que haríamos esta película no solamente por el afecto que uno tiene por lo que hizo y por los hijos, sino porque creo que lo que está dicho, está bien dicho.
Y me alegra mucho, me sorprende que hayan pasado 40 años y que la sigan viendo. Yo estuve en situaciones en las que la vieron chicos que no habían nacido, chicos cuyos padres no habían nacido. Siento cariño y orgullo.
-¿La historia oficial sigue teniendo vigencia?
Sí. Hay cosas de la realidad y de la política que se parecen demasiado a aquellos años. Acordate, en la película hablamos del golpe militar (la palabra cívico no estaba), como una locura de los militares. Y nosotros incluimos una empresa donde había un militar en el directorio.
Y también incluimos una iglesia, que es la Iglesia de la Santa Cruz. No de casualidad, allí desaparecieron las monjas francesas (Alice Domon y Léonie Duquet) y también Madres. Allí después filmé La peste.
Cuando estábamos buscando locaciones fuimos a varias iglesias. Nos pedían el guion, por supuesto, y cuando lo leían nos decían que ni de casualidad. Hasta que llegó a manos del párroco de la Iglesia de la Santa Cruz. Me llamó y me dijo: «Quiero que filmen acá». En ese mismo confesionario donde se confiesa Norma, años después,se confesó Lautaro Murúa, el Padre Paneloux de La peste. Hay una continuidad de estos hechos y de la intervención de la Iglesia, de la intervención de los empresarios en todo lo que nos pasó. Y ahora son los mismos empresarios. La única diferencia es que no nos gobiernan los militares… No es una diferencia tan grande.
-¿Qué dificultades financieras atravesaste para rodar la película?
Hacer cine nunca fue fácil. Yo llegué un poco después de la generación del 60, aquel que se conocía como el «Cine de los Cinco». Ellos eran un poquito más grandes que la generación en la que yo participé: más grande que Pino Solanas y que otros directores de una edad parecida a la mía, como Eliseo Subiela o Carlos Sorín. Ese grupo irrumpió en un momento en que era muy difícil filmar. Cuando nosotros arrancamos, todo era carísimo: se filmaba con cámaras de 8mm primero (después fueron de 16mm), con película virgen que había que llevar al laboratorio y revelar. Producir un rollito de un minuto costaba mucho. Y el Instituto estaba en manos de militares. Ya en la etapa democrática, con (Raúl) Alfonsín asumió Manuel Antín. Y el Instituto se hizo más accesible.
-En esto tuvo mucho que ver la promulgación de la Ley de Cine, de la que fuiste un participante activo.
Fue la suma del regreso de la Democracia más la Ley, que llegó años más tarde. Nosotros salimos a pelear por la Ley en el 92, porque el 90 y 91 habían sido años muy críticos para el cine. Por ahí los chicos más jóvenes no lo saben, pero se había filmado poco y nada. Obviamente, el cine argentino no salía de las fronteras. Acceder a festivales era muy difícil. Nosotros tuvimos la enorme fortuna de ser aceptados en la sección principal de Cannes. Ahí Norma (Aleandro) ganó el premio mejor actriz, compartido con Cher. Fue un milagro. Para acceder al festival nos ayudó mucho Beatriz Guido, la compañera de Leopoldo Torre Nilsson. Ella insistió mucho ante las autoridades, a quienes conocía porque Torre Nilsson había ido a Cannes, aunque como excepción y muchos años antes. A partir de ahí se hizo como una costumbre.
En este momento, los jóvenes cineastas están acostumbrados a que hacen una película y van a Cannes, a San Sebastián, a Berlín, a muchísimos festivales. En esa época eso no ocurría y empezar a filmar era muy caro. El Instituto nos dio un veintipico por ciento del presupuesto de La historia oficial, que era menor a los de ahora. Eso es lo que tuvimos como apoyo. Por eso peleamos por la Ley. Peleamos del 92 al 94. Fueron dos años de presencia a full en el Congreso. Y ese año se promulgó. Básicamente éramos un triángulo con Adolfo Aristarain y Carlos Galettini, vicepresidente y secretario general de DAC.
-El año que viene se van a celebrar 40 años del Oscar. Y vos vas a cumplir 80.
Claro. Fue en marzo del 86. Y fue el 24 de marzo. Nadie podría decir que era porque La historia estaba en competencia, pero la ceremonia fue ese día. Y cuando yo iba vestido de esmoquin -o sea un poquito disfrazado, con todos los demás en el auto y un señor que nos hacía de anfitrión-, pensaba que por ahí tenía que hablar. Traté de pensar lo que iba a decir, aunque nunca me sale y pensar que era 24 de marzo, a diez años exactos del golpe militar, Y como una ironía del destino, en ese aniversario ganamos el Oscar.
-¿Qué representa el cine para vos en la actualidad?
Tengo cuatro hijos que se dedican al cine -o lo que se llamaba cine, que ya no se llama más así, creo-. Por suerte son reconocidos y no han parado de filmar. Aunque estén filmando lo que ahora se llama series, para las plataformas. Con mucho esfuerzo, pero han conseguido filmar y no parar de filmar. Como todos los que surgieron después de la Ley. Me cuesta decir «gracias a la Ley» porque sería como arrogante, pero la Ley permitió una generación de grandes directoras y directores que están filmando afuera, que no están filmando ayudados por el INCAA. Pero esto va a cambiar. Lo que no va a cambiar es que hay muchísimos jóvenes estudiando lo que llamábamos cine.
-¿Ves al cine como una actividad que pertenece al pasado, o como diría Aristarain, todavía no encontraste una buena historia y un financista que te motiven para volver a filmar?
Si te referís a si me considero retirado, ¡no! Estoy escribiendo, sigo escribiendo. Tengo muchas cosas en la computadora y por supuesto que espero morir con las botas puestas. Ojalá me dé el tiempo para filmar un par de películas más. Yo soy lento. Siempre lo he sido.
Poco antes de la Navidad del año 23 —que es cuando yo me enfermé, hace dos años-, tuvimos una larga charla con mi oncólogo. En un momento le dije: «Doctor, hay una sola cosa que me interesa, y sería un tonto no preguntársela ahora». Me respondió: «Pregúnteme, Luis, ¿qué quiere saber?». Le dije: «Llega el 24, ¿voy a estar vivo o voy a estar muerto?». Me contestó: «Nadie lo puede asegurar, pero creo que va a estar vivo. ¿Usted qué espera?». Allí le pedí: «Dos películas más». Entonces el oncólogo me dijo: «¿Eso qué significa?». Y le contesté: «Yo soy lento. Dos películas más son como cinco años por lo menos, en el mejor de los casos». Me respondió: «Yo creo que sí». Bueno, estamos en el 25 y sigo vivo. Y la sigo peleando. Vos me preguntás y yo creo que dos películas más.
Julia Montesoro