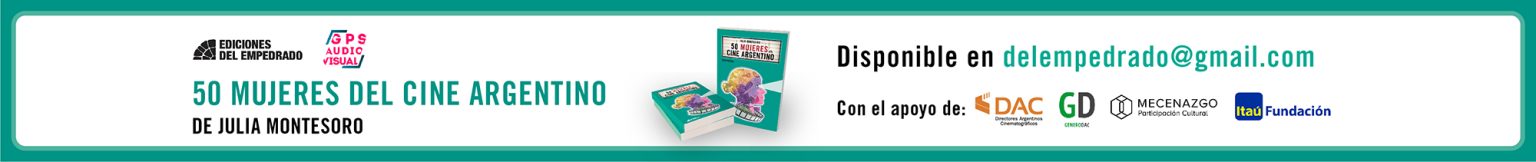El director mendocino Santiago Esteves estrena el jueves 23 el policial Los Renacidos, una producción de Le Tiro Cine (Nicolás Grosso) de Argentina con España y Chile. Se trata de un policial protagonizado por Pedro Fontaine, Marco Antonio Caponi y Oscar de la Fuente, que sigue a dos hermanos separados enredados en el peligroso negocio de ayudar a la gente a fingir su propia muerte. Una compleja operación pone en juego sus vidas y les obliga a definir el destino del legado de su familia.
Estrenada mundialmente en la Sección Oficial del Festival de Cine de Shanghái, Los renacidos se presentará en la Competencia Internacional del Festival Iberoamericano de Huelva, que comienza el 14 de noviembre.

-Los Renacidos parte de una idea poco frecuentada en el cine, que es ayudar a personas a fingir su propia muerte. ¿Cuál fue el origen?
Después de La educación del Rey (2017), que fue mi primera película, siempre tuve ganas de hacer una película en Mendoza con estructura de policial. Una mañana me desperté con un radio despertador donde estaban entrevistando a un tipo que tenía una funeraria. Y respondía todas esas preguntas alrededor de los mitos urbanos vinculados a los funebreros, a los velorios: si alguna vez alguno se despertó, cómo habría que hacer para fingir una muerte. Yo estaba un poco dormido en la cama, pero en el instante que lo escuché dije: «Esta es una muy buena idea para un policial». A esto se le sumaba el caso Yabrán en los 90, cuando circulaba esa idea de que si uno tiene los suficientes recursos o el suficiente poder, puede hacer casi cualquier cosa. Y entre esas cosas, desaparecer o fingir una muerte y empezar una vida nueva en otro lado.
Con estos elementos empecé a trabajar en el guion. Allí surgieron otros interrogantes: ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen aparecer? ¿Cómo se monta esa farsa? Una farsa muy interesante en términos cinematográficos, porque todos hemos ido a velorios, todos hemos ido a entierros y en definitiva son puestas en escena, donde se escenifica la partida de alguien. Entonces, ¿qué pasaría si fuera solo una puesta en escena y no tuviera el elemento que lo sustenta? A esos elementos le incorporé la parte que tiene que ver con la medicina… porque vengo de una familia de médicos.
-¿Hay componentes personales también en el armado de esta historia?
Sí, seguro. Empecé a trabajar con estos elementos y necesité preguntarle a mi hermano, que es cirujano, sobre sustancias, procedimientos o sobre cómo se hace para declarar la muerte legal de alguien o no. La búsqueda que llevó hacia mi familia, en un punto. Además, también sabía que quería hacer una película de hermanos. De alguna manera, empezó a trabajarse en conjunto con estas tres ideas centrales: un negocio muy especial, un negocio familiar y también la frontera, con Mendoza como la frontera y la montaña. Con esos tres elementos empecé a construir.
-¿En qué momento decidiste ir de lleno por el policial?
Lo pensé a posteriori de hacer la película. Pero seguro que quería hacer un policial, quizá por la puesta en escena. Si hay algo que tiene el cine policial, en los términos que a mí me interesa —así como a otros les pueden gustar las armas, las persecuciones, los autos— es que establece una serie de expectativas y un diálogo con el que está mirando. Donde ya hay cierta sospecha de que lo que estás viendo puede no ser sostenido en el tiempo y puede ir cambiando durante la película. Ese juego de tensión y expectativas es lo que me atrae y me gusta mucho del cine y también de la literatura policial. Fui por ahí para tener un espectador que fuera reconstruyendo esto que hacen los personajes, que tiene una finalidad que no es precisamente la de hacer un velorio o estar en una ambulancia, etcétera. Toda esa ruptura de expectativas era lo que más me atraía.
Después la película se lanza a hacer un wéstern, con una larga persecución hacia la montaña. Son dos géneros que son muy parientes y que me gustaba trabajar por ahí.
–Los escenarios se prestan mucho. La película está filmada íntegramente en Mendoza.
Salvo una partecita en Chile muy breve, el resto está filmado en distintos puntos de la provincia y mucho en la Ruta 7, que es la ruta que une Argentina con Chile.
-Es también una película de caminos y de intensa nocturnidad. En ese sentido, ¿qué riesgos asumste al filmar en la oscuridad y en escenarios naturales?
Cualquier persona que se vincula al cine sabe que la noche encierra una gran dificultad de producción. Y más aún la noche en la montaña, que es un lugar inhóspito por naturaleza, donde no estamos preparados para habitar. Eso saltó a la luz desde las primeras reuniones con productores: «¿Cómo vas a hacer para filmar esto en estos lugares?». El guion ya tenía las locaciones precisas elegidas y eran todas muy lejanas. Desde ahí, el director de fotografía decía: «Todo bien, pero no se ve nada de noche, no hay alumbrado público ahí en esa ruta».
Frente a estas dificultades, uno empieza a trabajar buscando las soluciones más prácticas posibles para llegar a los objetivos. Aparte, si bien la película tuvo financiación de distintos países, sigue siendo independiente, en el aspecto de que no hay una gran inversión privada por detrás, ni plataforma que la sostenga. Fue todo un desafío a la astucia cómo empezar a resolver cada problema. Problemas que además se podían resolver de distintas maneras. La cuestión visual fue el principal desafío. Porque si filmás sin tener en cuenta que no hay luz, va a ser lo mismo que si lo hicieras en cualquier ruta de la Argentina: no se va a ver nada.
Un poco el objetivo era: ¿qué diseñamos para lograr o en qué horario del día podemos filmar? Hay algo maravilloso de la montaña, que es que en esos lugares es tan alta que tapa el sol por completo. Teniendo una situación de sombra controlada y determinados aspectos técnicos, podés lograr no solo la sensación, sino la certeza de que es de noche. Con una cámara luminosa, filmar siempre al borde del día con la montaña tapando el sol y ninguna sombra y un diseño de producción muy exigente, logramos filmarlo.
-¿Había horarios específicos para lograr esa luminosidad?
Los planos que iban a establecer esta idea de «noche en la montaña» sucedían en un momento del día muy preciso. Teníamos que cortar a las 6.30 hs. lo que estuviésemos haciendo. Había que ir corriendo a hacer estos planos. Era como: «No importa nada, hay que hacerlo». Y ahí se empezó a establecer este código de que parece que es todo el tiempo de noche. El montaje es lo que te permite construir esa idea.
-La construcción de los personajes protagónicos acompaña ese contexto oscuro. Sin decirlo, hay algo oculto en sus acciones. Especialmente Manuel, el mèdico interpretado por Pedro Fontaine.
Claro. Es que el tipo viene de ahí, está tratando de escapar de una situación familiar y de este negocio que había montado el padre, cuyos conocimientos se los pasó a él. Está un poco ahogado con esa situación. Uno de los ejes para mí de la construcción de estos personajes es que son tipos que viven de noche y hacen algo que no se lo pueden contar a nadie. Son bastante ermitaños y de una rispidez mutua muy grande que traen desde la infancia. Me gustaba esta idea de unos tipos muy parcos, muy silenciosos, dos tipos que por cosas que se cuentan en la película vinculadas a su mamá y a su papá, de una manera muy sintética, han crecido desprovistos de cualquier capacidad de hablar y de afecto. Y de la posibilidad de contar lo que les pasa. Son tipos que hasta el final de la película casi con señas logran establecer algunos acuerdos.
Pero también me interesaba contar que, dentro de ese marco de rispidez, estos tipos lo único que tienen es el uno al otro. Pese a todo. Han crecido en un nivel de austeridad afectiva tan grande que están todo el tiempo definiendo si ese vínculo se va a quebrar o se va a soldar. El que es médico está armando una familia, se ha ido lejos: la película empieza cuando lo encuentran. Era importante sentir que los tipos podían tener una segunda oportunidad, que no tenían todas las cartas jugadas.
-¿Cómo aparecieron en el proyecto dos actores con estas características?
Lo que consideramos en un comienzo es que era muy importante el rango de edad. A Pedro lo encontré en Chile, viéndolo en algunas películas donde él era secundario. Me pareció que tenía algo muy cercano a su rol, que es más silenciosa. A Marco lo vengo viendo desde hace mucho. Es contemporáneo mío y mendocino como yo. Lo vi crecer muchísimo y generar un volumen actoral y una potencia tal que entendí que debía ser ese hermano, el más díscolo de los dos, que tuviera una potencia también en lo no verbal. No lo conocía. Pero me llamó la atención lo que dijo al leer el guion: que ahí entendió un montón de cosas que tienen que ver con crecer en un lugar como Mendoza, que es bastante conservador y tiene rasgos muy especiales. Él comprendió muy rápidamente a los personajes y su universo. Ese fue un buen punto de partida: había muchas cosas que no teníamos que hablar porque había quedado medio entendido por dónde teníamos que ir.
-¿Cómo trabajaste con ellos el armado de los personajes?
Trabajamos hasta donde podían llegar. Algo que me pasaba es que el personaje a través del cual se iba a narrar la historia era el de Pedro. El personaje de Marco era más una incógnita, un tipo que no sabías para dónde podía ir. Eso era atractivo y a la vez nos obligaba a dialogar mucho, a tratar de: «Bueno, ¿quiere hacer esto, quiere hacer otro? ¿Qué problema tiene este pibe?». Ese diálogo le fue dando forma durante el proceso de preparación, que fue jmuy corto, porque una de las cosas de filmar de esta forma es que llegás medio justo. Si bien tuvimos ensayo y diálogo y se generó algo entre ellos muy interesante para mí, a la vez estás lanzado a la aventura.
-La película tuvo su premier mundial en el Festival de Shanghái. ¿Qué vio el público de China en una historia filmada en otro país, en otra forma de vida, con otra idiosincrasia? ¿Qué recibiste?
Fue muy curioso porque en todas las proyecciones las salas estuvieron llenas. La gente es muy fervorosa, pero son tan cordiales y tan políticamente correctos -por decirlo de alguna manera-, que cuesta enterarte lo que les pasa. Tenés que hurgar. Creo que me enteré más leyendo: todos tienen páginas web, como si fuera Rotten Tomatoes o Letterboxd, donde la gente escribe. Yo me quejaba un poco de no poder saber qué les parecía, porque te esperan en la puerta del hotel y tenés que firmar autógrafos. Pero eso no significa nada: no sabes qué pasó.
Entonces empecé a investigar y a traducir con Google. Y ahí empecé a entender qué cosas les habían parecido interesantes. Algo que no podían entender era el tema de las fronteras, cómo la gente podía traspasar las fronteras así. Pero yo confiaba en algo muy específico, que es el vínculo fraterno: eso es lo que tiene la película de universal, con lo que se puede conectar desde distintas culturas. Eso era lo que más rescataban. Y les hacía mucho acordar al cine de Hong Kong: eso lo leí mucho. Es el cine más de género dentro de Asia.
-Los renacidos se estrena este jueves 23 en salas. ¿Qué esperás que pase acá con el público, con qué se va a encontrar?
Creo que es una película que trabaja para el espectador, en el sentido de que pone todos los recursos para que el espectador tenga un plato muy completo y sabroso. Es algo un poco inusual en nuestro cine. Es una película que, si bien trabaja con cierta dureza -esa cierta nocturnidad de la que hablábamos-, tengo la sensación de que una vez que el espectador se sienta en la sala, en los 82 minutos que dura la película, va a estar agarrado a un viaje muy intenso. Eso es lo que tengo ganas de que ocurra.
Julia Montesoro