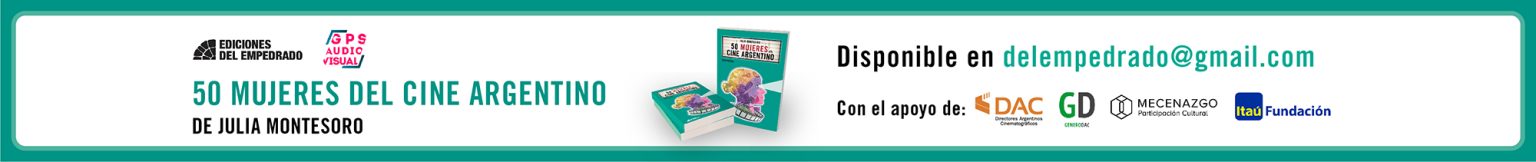Consultor, divulgador y conferencista especializado en gestión cultural y creativa, Enrique Avogadro acompaña los procesos de transformación de la industria cultural y más específicamente del sector audiovisual. Hasta diciembre de 2023 lo acompañó activamente a través de su gestión pública (fue Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Subsecretario de Economía Creativa y Viceministro de Cultura de Argentina). Actualmente lo hace a partir de su laboratorio de innovación Pulmón Creativo, desde donde se dedica a potenciar proyectos transformadores mediante las industrias creativas, conectando cultura, creatividad e industrias culturales con empresas, organizaciones y territorios.
«Pulmón Creativo tiene ese nombre porque me gusta pensar América Latina como el pulmón cultural y creativo del mundo. Siento que nuestra capacidad de contar historias desde nuestra identidad y de generar trabajo a partir de ellas tiene un poder transformador. Por eso le puse el mismo nombre a este laboratorio, desde donde hacemos proyectos de consultoría con empresas, gobiernos y organismos internacionales. También es el nombre de un newsletter y un podcast, para ordenar las diversas cosas que funcionan como una plataforma», describe Avogadro con relación a su emprendimiento.

-¿Cómo atravesaste la transición del rol público al privado?
Después de muchos años en la función pública —dejé la gestión a finales de 2023—, hoy, desde el sector privado, mantengo el mismo propósito: contribuir desde el campo de las industrias creativas y la cultura. Lo hago desde dos roles interconectados: por un lado, la consultoría y la estrategia. Por el otro, un rol más de divulgador, entendiendo que es un mensaje que vale la pena repetir: si apostamos por nuestras industrias culturales y creativas, podemos generar desarrollo.
-¿De qué hablamos cuando hablamos de industrias creativas?
Básicamente, de sectores que tienen al talento como insumo principal. Sectores que a partir de su capacidad de narrar historias crean valor en un producto o servicio. Nos referimos a la industria audiovisual y también a la música, la editorial, la moda, el diseño, la creatividad publicitaria, los videojuegos. También se vinculan la gastronomía y el turismo. Son muchos sectores con estos puntos en común desde donde entiendo que hay una gran oportunidad para Argentina y también para la región. En este ámbito pude contribuir desde mis distintas responsabilidades y donde tengo ganas de seguir colaborando con proyectos transformadores, que además contribuyan a generar el trabajo que nuestro país y toda la región necesitan.
-¿Cómo contribuyen las industrias creativas a desarrollar el sector audiovisual?
La industria audiovisual es uno de los sectores más dinámicos que viene sufriendo diversas transformaciones en los últimos años. Sin embargo, desde su origen —desde ese tren que entra en la estación de los Hermanos Lumière—, lo que hace es contar una historia. En esa capacidad narrativa vemos el despliegue de talento en pantalla. Tengo la suerte de haber visitado y seguir visitando infinitos rodajes, y en una filmación se observa ese talento tanto delante de la cámara (actrices, actores) como, sobre todo, detrás de ella. Muchos desconocen que detrás de cámaras trabaja muchísima gente talentosa en diversos rubros técnicos, generando un impacto directo e indirecto. Directo porque no solo moviliza técnicos y talento creativo, sino también una gran cantidad de insumos que son parte de su desarrollo. E indirecto, por ejemplo, a través del turismo. No es casualidad que en todo el mundo existan políticas de estímulo a la industria audiovisual. Se hace porque es el tipo de sectores que conviene tener y que deseamos fomentar, ya que generan mucho trabajo de alto valor agregado.
-¿Cuál es el escenario actual de la industria audiovisual con relación a su potencial?
Hace no tantos años, la industria estaba en manos de los grandes estudios de Hollywood y de diferentes países, con un sistema de distribución físico. Con la llegada de las películas al hogar a través de videoclubes en diferentes formatos -esto ocurrió en el curso de nuestra vida-, la velocidad del cambio se aceleró: pasamos de rentar un videocasete, un DVD, luego un CD-ROM y de nuevo un DVD, a tener hoy plataformas que nos permiten acceder a una infinita cantidad de contenidos en nuestro celular o cualquier televisor. Este cambio hizo que cambiaran los jugadores, incluso en Estados Unidos, la Meca audiovisual: el poder se ha desplazado de Los Ángeles y los grandes estudios de Hollywood a San Francisco, Silicon Valley. Netflix y Amazon vienen de ahí.
Una de las hipótesis de trabajo sobre muchas de nuestras acciones es que esta industria se concibe como un laboratorio de cambio. Es un sector que avanza muy rápido en términos de cambio y transformación, pero que mantiene su esencia, que es contar una buena historia a partir del talento. Ahí es donde veo una gran posibilidad de acción.
Hay países que lo demuestran como el caso de Corea, un país de desarrollo intermedio. En los años 70, en Corea se estudiaba a Argentina como modelo de desarrollo. Lamentablemente, las cosas se invirtieron. Hoy, Corea es un país muy pujante, que apuesta su proyección internacional a las industrias creativas: en su gastronomía, en su música —hoy los adolescentes de todo el mundo estudian el idioma coreano para seguir las letras del K-pop— y en su filmografía. Ejemplos de esto son el Oscar de Parásitos y El Juego del Calamar en la pantalla de Netflix, entre tantos otros. Mis hijas vieron el otro día un dibujito de Guerreras del K-pop, un contenido muy exitoso. Leí una nota en el New York Times que mencionaba que ese contenido tardó siete años en gestarse. Es parte de la apuesta de Netflix en Corea, donde ha localizado uno de sus grandes estudios.
Netflix tiene una tendencia diferente: busca contenidos hiperlocales para luego intentar que tengan vuelo internacional. El caso de El Eternauta es un gran ejemplo. Es una serie filmada a partir de un contenido argentino, actualizado, con una historia muy argentina donde los personajes juegan al truco y tienen un uso del idioma claramente local, y sin embargo, llega al mundo entero.
En Argentina hay una oportunidad muy grande por su tradición y su historia. Por eso desde hace muchos años que trabajo en la industria, promoviéndola a través de diversas iniciativas. En Argentina el cine llegó muy pocos años después de su creación en Lyon, Francia. Tuvo un desarrollo industrial fenomenal, un “star system” similar al de Hollywood a mediados del siglo XX, un desarrollo increíble que luego impactó en industrias como la radio y la televisión. Hoy lo sostiene con grandes actrices, actores, directores, productores; una enorme cantidad de gente reconocida mundialmente por su valor creativo. Argentina tiene la oportunidad de decir «Apostemos a nuestra creatividad porque con esto podemos crecer».
-Entonces, ¿por qué hay una clara desvalorización de la cultura en general y del audiovisual en particular?
Creo que hay varios factores. Por un lado (esta es mi mirada y es muy personal), considero que las cosas no estaban bien administradas. Entran en la bolsa muchos gobiernos; no voy a señalar a uno en particular, sino que quiero plantear que, en general, las políticas culturales públicas eran definitivamente muy mejorables.
El segundo tema es que siempre abogo por la mejora de esas políticas culturales públicas y no estoy de acuerdo con que haya que tirar a la basura todo el camino recorrido. Creo que es mejorable y al mismo tiempo, siento que es muy necesario que el Estado tenga un rol inteligente y activo en el sector. Cuando uno piensa a qué países nos queremos parecer, cuál es nuestro aspiracional en términos de desarrollo, generalmente pensamos en países que cuidan su cultura de manera particular porque entienden su valor simbólico y su valor económico.
Primero su valor simbólico, la capacidad de construirnos como país en términos colectivos, la posibilidad de proyectar un futuro común sabiendo de dónde venimos. Pero también la posibilidad de crear ese valor económico a través de nuestra cultura y creatividad. No puedo hacer un análisis para explicar por qué, porque no tengo una respuesta para eso. Sí creo que me hubiera gustado que los cambios más razonables se hubieran hecho en su momento, porque eso hubiera dado menos argumentos -menos excusas, si querés-, para la situación actual, con la que definitivamente no estoy de acuerdo. Y me gustaría ver no solo en el sector sino en otros temas, que además de un discurso sobre «todo lo que está mal» haya una propuesta concreta de cómo desarrollar el sector. Podemos coincidir en algunas cosas que estaban mal, pero siento que hoy falta una mirada de futuro. Claramente eso no existe. Me entristece porque siento que somos un país con un enorme talento. Creo que falta una convocatoria para sentarnos a pensar ese futuro en común con una responsabilidad primaria que tiene el Estado que es irrenunciable.
Nuevamente: estar en contra de lo que está sucediendo ahora no significa que esté de acuerdo con todo lo que hubo antes. A mí me tocó estar cerca y entender un poco el tema, por lo tanto me corresponde parte de la responsabilidad. Pero siento que Argentina definitivamente merece mejores políticas audiovisuales. Las merecía entonces y hoy también. Políticas que vayan muy de la mano con los cambios que estamos mencionando porque, al mismo tiempo, es un sector que sigue recibiendo reconocimiento.
-A veces ese reconocimiento es más visible en el exterior. Se puede advertir en los festivales.
Exactamente. Por otro lado hay una antinomia establecida, que a mi juicio está mal planteada, entre una industria audiovisual industrial (valga la redundancia) y una cultural. Creo que van muy de la mano y como país necesitamos a las dos. Necesitamos películas grandes que convoquen a mucho público, con temáticas que probablemente tiendan a la media, que por ahí son más pasatistas y tienen más popularidad, aunque eso no signifique que sean malas. Pero también se necesita un cine que tome riesgos, que explore los bordes, que haga preguntas que incomoden y provoquen.
Trazo un paralelismo con el teatro. La Ciudad de Buenos Aires tiene un ecosistema único en el mundo. Hay más de 300 salas independientes que conviven con lo público. Todas ellas hacen un teatro de calidad que permite diversos tipos de producciones. Y por otro lado está el teatro comercial, que trambien se hace con mucho mérito, porque actualmente hacer un espectáculo es costoso. Los empesarios no pudieron actualizar los precios con la inflación en dólares y sin embargo, vas a la calle Corrientes y encontrás obras impresionantes. Por eso lo marco como paralelismo: no se puede pensar el teatro comercial aislado del independiente o del público, porque es un circuito que se retroalimenta.
El teatro independiente es un sector que con una sala de 60 butacas -por ejemplo-, por más que haga todo bien, vendiendo tickets y poniendo espónsores, no va a lograr ser rentable. En ese sentido, es más negocio poner una farmacia. Pero hay que tener una mirada sistémica y a largo plazo, que entienda que todo está conectado y que es importante apoyar al teatro independiente. Comprende que esto repercute en que vas a tener una escuela de talento valiosa en sí misma (porque eso es el teatro independiente) que además alimenta el resto de los circuitos y también la pantalla, ya que muchísimas actrices y actores han surgido del circuito independiente. Me parece poco inteligente no tener esa mirada sistémica y de largo plazo. Creo que es lo que está faltando.
-Es un ecosistema muy vivo y muy virtuoso. ¿Cuál sería el beneficio de no fomentarlo?
Hay un problema con el que definitivamente no estoy de acuerdo y es construir desde la diferencia. Lamentablemente, el sector cultural ha caído en ese lugar. No estoy de acuerdo con las antinomias. Por lo tanto, ni estuve de acuerdo en el auge del kirchnerismo con «la batalla cultural»,» y por supuesto, tampoco lo estoy ahora con ese criterio. Cuando me tocó en lo público, nunca hice gestión a partir de las diferencias por posiciones políticas. Siempre consideré que mi responsabilidad y obligación como servidor público era trabajar para la cultura, por encima de cualquier opinión política. Es absurdo ponerse a opinar sobre lo que piensa cada uno.
Pero ahora me parece mucho más interesante un debate donde miremos hacia el futuro: qué pasa con estos cambios. Por ejemplo: la industria audiovisual, en su faz más comercial, tiene una relación muy fuerte con la creatividad publicitaria. Es un sector donde Argentina se distingue históricamente. Hay mucho talento, como el caso de Armando Bo. Muchos viven del negocio publicitario y después tienen la posibilidad de dedicarse a una exploración más artística en otros formatos.
También hay grandes cambios a partir del uso con la Inteligencia Artificial. No estoy en contra: sería como estar en contra de la luz eléctrica. Hay urgencia para prepararnos para esos cambios. El Estado tiene un rol en esto para prepararnos, capacitarnos y estar listos para aprovechar al máximo estos cambios que vienen de frente. Es una inquietud que expreso donde puedo; en distintos ámbitos así como en mi newsletter. No con miedo, sino con la esperanza de que este talento lo podamos utilizar en algo que nos sirva. Estamos ante un cambio que atraviesa todos los sectores creativos.
–El camino de la creación y de la industria audiovisual está cruzado por los grandes cambios. ¿Qué escenario observás de cara al futuro?
Por un lado, en la exploraración de nuevos formatos. Dediqué un número reciente de mi newsletter a la aparición de los contenidos verticales. Todavía no cobró tanta fuerza aquí, pero en Brasil está avanzando muchísimo. Básicamente son contenidos creados para la pantalla del celular, de muy breve duración. Generalmente son ficciones que, que a la manera del folletín, entregan una historia en muchos capítulos.
Otro tema importante es el uso de nuevas tecnologías. Recientemente se supo que Netflix aplicó para El Eternauta inteligencia artificial por primera vez. Estuve en el rodaje me impresionó el uso de nuevas tecnología. Hubo un gran trabajo de un estudio llamado Cacodelphia que trabaja con motores de realidad virtual, con motores de videojuegos, que tuvo que generar tecnología que aquí no existía y, por lo tanto, entrenar personas que quedaron con una capacidad instalada y que la pueden aplicar a otras cosas.
Por otro lado hay otra tendencia muy marcada que es la de cruzar formatos, adaptando historias del mundo de la literatura para llevarla al audiovisual. Allí hay otra oportunidad, porque Argentina es un país que produce una literatura increíble. Hace muy poco se conoció la noticia de la adaptación de los relatos de Mariana Enríquez por parte de la productora chilena Fabula, para la pantalla de Netflix. Y además de los casos argentinos, están los ejemplos de Cien años de soledad o Pedro Páramo. Es una tendencia creciente. En un curso que dicto los viernes llamado Baikal Creativo entrevisté a Sydney Borjas, el responsable de Scenic Rights, la empresa número uno de habla hispana en el mercado de adaptaciones. Tiene bajo su gestión a las grandes escritoras y escritores de Hispanoamérica, y por el otro lado, la punta con los grandes estudios. Así, les consigue un mercado a esos contenidos.
-¿En qué proyectos vinculados a nuevas tecnologías estás participando?
Estoy colaborando con una productora que está poniendo en marcha un proyecto sobre una muestra inmersiva de Mafalda. Lo puedo contar porque ellos ya lo han hecho público en diferentes ámbitos, aunque aún no ha tenido una difusión masiva. ¿Y por qué lo cuento? Porque cuando me enteré quise sumarme y colaborar. Porque Mafalda ejemplifica el enorme potencial que tiene nuestra cultura para seguir contándonos una historia. El Eternauta es un ejemplo: podrían haber hecho una serie de época y sin embargo, la hicieron ambientada en una fecha más actual. Sobre Mafalda, además de esta muestra, hay un proyecto que está desarrollando Juan José Campanella, que también es una serie para Netflix.
Estoy colaborando también para un proyecto de una película de época, tiene como objetivo contar un pedazo poco conocido de la historia argentina del siglo 19. Es algo que me ha llevado a leer y reflexionar. Uno piensa en los grandes artistas que tuvo y tiene el país. Por ejemplo, Carlos Gardel. Si fuera un artista norteamericano ya tendría cinco o seis películas, un musical en Broadway, series para la pantalla. O figuras como Mercedes Sosa, Atahualpa, los grandes escritores y escritoras. Nuestra propia historia es un gran caldero de propiedad intelectual que puede ser convertida en nuevos productos para la pantalla. Que tengan audiencia, que generen trabajo, que movilicen. Y que además nos proyecten como país.
-Que no sea solo el fútbol el gran generador de recursos.
Uno ve el impacto que ha tenido que Argentina haya salido campeón del mundo, con Messi a la cabeza, con una selección como la de Lionel Scaloni. Es muy difícil de medir por el valor económico que eso genera. Eso en inglés se llama soft power, o poder blando, que es la proyección internacional que tienen los países. ¿Por qué una ciudad como Río de Janeiro organiza un concierto como el que hicieron este año con Lady Gaga, con millones de personas en las playas de Copacabana? Porque durante prácticamente un mes el mundo entero estuvo hablando de esa situación. Así, una ciudad como Río logró un impacto publicitario a nivel internacional impagable. En una ciudad que a veces algunos perciben como peligrosa, se proyecta una imagen de ciudad segura, con dos millones de personas en la playa disfrutando de un recital como solo se vive en Río de Janeiro. Entonces, no solo lo que signmificó el impacto directo en turismo y la cantidad de gente que fue a ver el concierto, que sobrepagó con creces toda la inversión del concierto, sino que además tuvo un impacto en la proyección internacional de la ciudad fenomenal. Eso mismo ocurre con la industria audiovisual y creo que definitivamente hay que trabajar para aprovecharla y desarrollarla.
-Llegado a este punto la pregunta esencial es: ¿Tiene que ser impulsado únicamente por el sector privado? Por lo que estás diciendo y por tu propia gestión pública, el Estado o los fondos públicos también tienen un rol muy importante que jugar, e incluso del cual beneficiarse.
Absolutamente. Pensemos qué países nos parecen un modelo; es muy probable que en la lista aparezcan tanto gobiernos de centro-derecha como de centro-izquierda. Es decir, hay un arco ideológico muy amplio. Muy probablemente, esos mismos países estimulan al sector. Más aún, Estados Unidos, con el gobierno actual, tiene en sus diferentes estados programas de estímulo a la industria audiovisual. Incluso California, la meca de la industria audiovisual, hoy tiene un programa de incentivo. Lo mismo tiene España, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Canadá, el Reino Unido, Corea. Son países que se han dado cuenta de que efectivamente vale la pena apostar y además, haciéndolo de manera inteligente.
Afirmar esto no implica estar necesariamente de acuerdo con cómo se hacían las cosas antes. Creo que eran muy mejorables. Lo viví de cerca. Pero siento que nos estamos perdiendo una gran oportunidad al no tener políticas culturales públicas que sean inteligentes y que estén adecuadas a la época. Pueden tener el nivel de austeridad que se requiera, pero al mismo tiempo, deben tener una claridad muy marcada respecto a que vale la pena invertir en el sector. Nos hace falta un Estado inteligente, además de sensible. Una palabra que hoy está muy petardeada pero yo quiero reivindicarla. Porque la buena política pública tiene ambas cosas: es inteligente pero también es sensible.
-En esta recorrida que hacés por Iberoamérica desarrollando tu actividad, ¿en qué lugar estamos posicionados?
Es difícil hacer un ranking porque va cambiando en función de lo que sucede. Para mí Argentina, sin ninguna duda, se mantiene como una potencia cultural a nivel internacional. Y no solo a escala iberoamericana, a pesar de las crisis recurrentes, tanto cultural como creativa. Por supuesto que a lo largo del tiempo otros países que estaban muy lejos han realizado un trabajo muy sólido. Si fuera un ranking, diría que se están acercando. He visto países que no tenían un desarrollo muy visible en esta industria en particular, y en los últimos años han logrado tener un desarrollo muy potente con un trabajo conjunto público-privado.
Un caso, aunque diferente, es el europeo. España es un país que siempre tuvo grandes directores, pero el desarrollo que han alcanzado ahora es impresionante. Hay una ciudad muy audiovisual, cerca de Madrid, con estudios y también con universidades formando los recursos que esa industria necesita. Tienen una enorme proyección internacional.
Y más cerca, Uruguay es un caso de ejemplo, porque, a través de gobiernos de derecha o de izquierda, hoy tiene una política de Estado muy clara de apoyo a la industria audiovisual. Muy apalancada por el talento argentino, pero que poco a poco va logrando también un desarrollo local a la escala de un pais mas chico ero muy talentoso. Chile -país que frecuento mucho-, también tiene un desarrollo audiovisual interesante. También Colombia, México, Brasil. Argentina tiene todo para ser potencia cultural y creativa y a través de eso generar desarrollo y sacar a la gente de la pobreza que finalmente es lo que interesa.
-Argentina tiene todo. Solo le falta justamente lo que definiste como “Sensibilidad en las políticas públicas”. En este caso, con respecto a las industrias culturales.
Sí. Y no solo públicas. Hay un trabajo conjunto que el sector privado también debe hacer y que le falta. Pero sin ninguna duda, el sector público tiene más responsabilidad: es el que debe liderar, poner la mesa, invitar a todos a sentarse alrededor. No puede renunciar a su papel. El sector privado también tiene un rol que desempeñar en un pensamiento estratégico de mediano y largo plazo. Y creo que, en parte, hay una responsabilidad ahí respecto a lo que ha sucedido hasta ahora. Hacia el futuro, ese es el camino.
Julia Montesoro