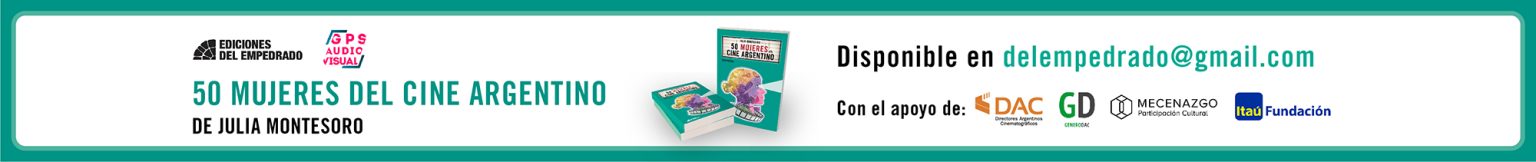Desde el 10 de agosto, Clarisa Navas presenta en Malba Cine (los domingos a las 20 hs.) y en otras salas del país su tercera película, El príncipe de Nanawa, un híbrido entre documental y algunos momentos de ficción que acompaña durante una década el paso de la infancia a la adolescencia de Ángel (Omar Stegmayer Caballero), criado en una tumultuosa zona fronteriza entre Argentina y Paraguay.
La directora de Hoy partido a las 3 y Las mil y una descubrió al protagonista cuando éste tenía nueve años, mientras se encontraba en la pequeña localidad fronteriza de Nanawa realizando un capítulo de una serie documental para la televisión pública.
-La primera escena de El príncipe de Nanawa muestra a Ángel a los 9 años mirando a cámara, hablando con una gran seguridad. ¿Cómo podías saber vos en ese momento que allí había una película y que demandaría diez años de rodaje?
No lo sabía. Simplemente, después de terminar esa entrevista y ese encuentro donde él se quedó después un montón de horas más con el equipo y conmigo, surgió la promesa de volver a vernos. Y de mostrarle eso que originalmente era para un capítulo de una serie documental. Si bien yo no sabía que iba a haber una película durante 10 años, sentía un impulso muy grande de estar cerca y de hacer algo con él. Así surgió la idea, pero no fue algo tan premeditado.
–El príncipe de Nanawa transcurre entre dos fronteras geográficas: Argentina y Paraguay. Pero también oscila entre las fronteras de la ficción y lo documental; de lo legal y lo ilegal. ¿Buscabas transmitir esta idea de película fronteriza?
Creo que sucede naturalmente por trabajar o elegir pasar tiempo en esa frontera, donde de alguna manera la economía se basa en estas formas de ilegalidades, o convivencias de ciertos trabajos que trascurren de esa forma. Hay una economía sustentada en torno a eso porque a la vez los países, al tener dos monedas diferentes, generan que alternativamente se trabaje más de un lado. Esa dinámica es muy vertiginosa.
En cuando a las otras fronteras, particularmente hay algo de ciertos juegos que pasaron porque Angel era un niño y tenía ganas de jugar: implicarse en la película era también entregarse a un juego. Ese tipo de actividad estaba más del lado de cierta ficción o representación. Después, en todo lo demás siento que son procesos muy documentales, en el sentido de un registro que acompaña nuestros diferentes encuentros y nuestro estar. Inclusive en la vida de Ángel y en los videos que él filma. Todo eso está mucho más en la línea de un registro de lo que acontece.
-Después de diez años de viajes y de crecimiento (en lo artístico y en lo cronológico, que se nota particularmente al pasar la transición de la niñez a la adolescencia), ¿qué determina cuando se termina la película?
Hubo varios factores. Por un lado, el tránsito a otra etapa; sin hacer un spoiler, creo que Ángel pasó tempranamente a una adultez o a un ejercicio de cierta responsabilidad de otro modo. También, al tener tanto caudal y volumen de material, era necesario hacer un corte y finalizar esto en la etapa de la niñez hasta la primera adultez. A la vez, es muy complejo producir y sostener una película durante tanto tiempo: con los compromisos y obligaciones que fuimos adquiriendo con algunos fondos, el seguir pidiendo prórrogas y demás generaba una ingeniería tremenda.
–El príncipe de Nanawa está desdoblada en dos partes. Cada una dura casi dos horas. ¿Qué caminos elegiste contar en el momento del montaje?
El montaje prioriza líneas que tienen que ver con reiteraciones, pero que para mí tienen un corazón existencial muy fuerte. Y ciertas preocupaciones de Ángel y nuestra. Una gran línea que tiene que ver con el amor y con cómo las ideas en cuanto al amor varían a lo largo de las etapas y de las edades. También hay una línea muy fuerte y presente que es la del trabajo: en Nanawa, la mayoría de los chicos trabajan desde muy pequeños. Después, cuestiones intrínsecas de la vida: la muerte, los duelos, las ausencias. También de una línea contextual y política que siento, que si bien no está remarcada, sí se siente mucho en el tránsito de un momento a otro. Durante esta década pasaron casi cuatro gobiernos, al menos del lado argentino.
-Las películas están en la calle, diría Raúl Perrone. El príncipe de Nanawa -y por extensión, tu cine- tiene mucho de esa búsqueda, que transcurre en los márgenes de las ciudades, en los no actores, en los paisajes suburbanos. ¿Qué te atrae de esos contextos?
Creo que son los contextos más cercanos a mí y a mi experiencia, al lugar donde me crié. Corrientes. Nanawa y Clorinda están bastante cerca y tienen muchas similitudes. Hay muchas cosas alli que se comparten, hasta lo idiomático. Para mí, el cine siempre tiene que ver con un desvío, con cierto plan que se corre del lugar. Y hay que agarrar la deriva y continuar por ahí. Esta película es un claro ejercicio de eso también porque estábamos grabando otra cosa y Ángel apareció en la calle. Esos encuentros fortuitos son los más hermosos para mí, porque abren algo y cambian la vida para siempre.
-Pasaron diez años entre el primer encuentro y el estreno. Ese encuentro fortuito también fue un ejercicio de paciencia hasta encontrar la historia.
Sí. De parte mía y de mi compañero Lucas (Olivares), que también es realizador. Y de realizadores como Liz (Haedo), otra amiga de Paraguay. Con ellos nos fuimos sosteniendo todos estos años. Fue un ejercicio de paciencia también de sostenernos en las frustraciones. Incluso afectivas, porque uno imagina situaciones y a veces no se dan. Y también compartimos cosas completamente gratificantes. Son muchas las sensaciones que se sienten en un proceso así. También con Ángel: siempre cuenta que muchas veces no le creían que estaba haciendo una película a lo largo de tantos años.
Julia Montesoro