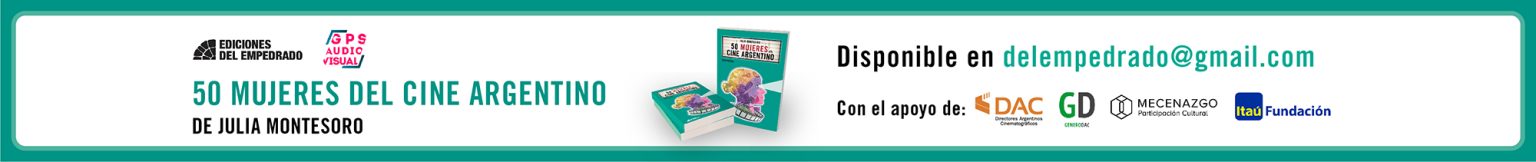El domingo 14 se estrena en Cine Arte Cacodelphia el nuevo trabajo de Miguel Kohan, Ánimu, que cuenta la historia de Wara Calpanchay, una adolescente indígena atacameña. Las funciones se realizarán los domingos a las 19 hs.
Wara desanda un camino de contradicciones luego de mudarse de La Puna a Palpalá. Este cambio coincide con la muerte de su abuela, una referente cercana de sus orígenes y raíces. En la escuela secundaria de artes audiovisuales a la cual asiste, la propuesta de realizar un corto le sirve como excusa para sumergirse en las muchas preguntas que su abuela no llegó a contestar.
A través de un diálogo entre su violín y su voz, Wara intenta tejer un encuentro con sus dudas yendo a “la burrada”, un evento campesino que reúne una vez al año a cientos de animales y al cual su tía Delia suele asistir, y de esa manera quizás pueda re encontrarse, de alguna manera, con su abuela.
Ánimu clausura una trilogía de Miguel Kohan filmada en Jujuy, que comenzó en 2006 con Salinas grandes y siguió con El despenador (2023).

-¿Ánimu toma forma a partir de la aparición de Wara? ¿O tenías algún proyecto similar dando vueltas?
Surge cuando conocí a Wara durante el rodaje de mi película anterior, El Despenador. Mejor dicho antes, cuando se hizo el casting. Al terminar la filmación -en realidad se había interrumpido por la pandemia-, quedó el vínculo con ella y su familia y como digo yo, casi por generación espontánea, surgió la película. La transición entre una y otra película fue muy fluida.
-¿Wara fue la protagonista desde el primer momento?
Sí, sí. Se definió a partir de un comentario su tía Delia, acerca de un encuentro de burros que se realizaba una vez al año en la Puna. Yo le comenté que me interesaba hurgar en ese evento, ya que no sabía que existía. Ahí empezó a tomar forma el proyecto.
-¿Qué encontraste en Wara para decidir que fuese la protagonista, más allá de la historia que habías empezado a conocer a través de su familia?
Desde el primer momento me llamó mucho la atención su capacidad para transmitir valores existenciales, de la vida misma. Cuestiones universales como el desarraigo y el duelo, que pudo manifestar a partir del fallecimiento de su abuela. Allí están su forma de expresarse, sus reflexiones, su lenguaje musical, la forma en que dialoga su sentir con la música, su voz… La película no tiene una voz en off, sino, como suelo decir, una voz en on. Porque está muy implicada su voz a través lo que expresa.
Como cineasta es la actriz social ideal, por la capacidad de conexión con lo que uno quiere transmitir, con aquello que te interesa. Hubo también una química muy interesante entre los dos para trabajar. Fue muy fluido cómo se amalgamaron las situaciones frente a cámara.
–¿Dónde decidiste poner el eje? ¿En el paisaje, en los personajes, en la narración?
Es una muy buena pregunta. Esta película se fue ordenando… haciéndola. Algo que fue muy novedoso para mí. Siempre lo hago así en los documentales, pero en esta fue mucho más determinante porque me sentía muy confiado justamente por la relación, no solamente con ella, sino con el contexto. Se dio todo de una manera muy orgánica.
El acento para mí estaba en hacer un buen seguimiento, escuchar. En un momento me di cuenta que el concepto del desarraigo lo expresó ella. Y me interesó detenerme en ese tema porque creo que el desarraigo en la actualidad es un tema mundial. El desarraigo no es solamente de irse de un lugar a otro: hay muchos otros tipos. Con el mundo digital también ocurre. Nos lleva hacia otros planos de la vida, no solamente el geográfico, sino al espacial. Hoy estamos muy desarraigados: hay personas que se la pasan internadas en sus casas en el mundo digital. Pero sin ser tan exagerado, el planteo que surgía desde ella me hacía mucho eco por la manera en que lo transmitía.
-Está muy presente el tema de las migraciones.
A eso iba: las migraciones hoy son cada vez más fuertes, más grandes, más dramáticas. Como lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con las deportaciones forzadas. Uno habla del desarraigo cuando te vas, pero también lo sentís cuando echás raíces en un lugar.

-Justamente, Wara se muda, pero al mismo tiempo sigue buscando la voz de su abuela, que en definitiva es su propia voz. No se olvida de las raíces, ¿no?
No, todo lo contrario. Se da cuenta de la importancia visceral de lo que significan las raíces. No solamente con las personas, sino con el contexto: con las montañas, los animales, las actividades. Aun este evento que reúne a cientos de burros es un espacio que se propone proyectar cuestiones vinculadas a las raíces y sentimientos. A veces uno no tiene conciencia de lo importante que son las raíces. Por eso me cautivó contar, narrar, eso que va ocurriendo: porque vivimos en un momento donde la cultura está tan complicada y cuestionada como algo valioso. Y justamente acá vamos en sentido contrario: mostramos lo importante que es la cuestión cultural. La sequía no es solamente climática, del agua que escasea, sino del deseo. Y hay una subvaloración de la cultura misma. Por eso la cultura es muy importante no solo para la vigencia humana sino para que tenga vigencia el deseo.
-¿Qué significado le das al concepto de la voz «en on»?
Cuando hicimos el trabajo en estudio de su narración, trabajando con las imágenes, fue muy revelador la forma en que hice el abordaje con ella y lo que aportó. La película tiene un sonido propio: no termino de sorprenderme el lugar que ocupa su voz, tan integrada con el paisaje. No es ajena, no es una voz que viene de un estudio. Es la misma voz del estudio que la de la montaña. Igual que el violín: suena igual en los dos escenarios. Para eso tuvimos un elemento milagroso: las condiciones climáticas fueron muy favorables. Nunca hubo viento. Y tuvimos la misma luz durante el rodaje, con esos días nublados que tamizan los cointrastes. Además de contar con un muy buen equipo, muy estoico para sobrellevar la altura.
–Ánimu hizo un recorrido por festivales internacionales a lo largo de más de un año hasta llegar a su estreno comercial. ¿Qué resignificaste a lo largo de este tiempo?
La presencia de la película en Bahía, Brasil fue una experiencia muy reconfortantes. Por las características, podía parecer una narración local. Tenía curiosidad en ver cómo la gente reaccionaba. Y el recibimiento fue maravilloso: la gente se emocionaba tanto como acá. Allí entendí el valor de la universalidad de ciertos temas, que van más allá de la música. El diálogo de ella entre su voz y su violín es profundo y universal.
Además es un honor, ahora más que nunca, representar al cine argentino en el exterior. Con cuestiones tan nuestras, donde podemos mostrar nuestra soberanía cultural. Me emocionaba mucho ver a ella y a la película proyectada en otros contextos. Me siento un privilegiado.
Julia Montesoro