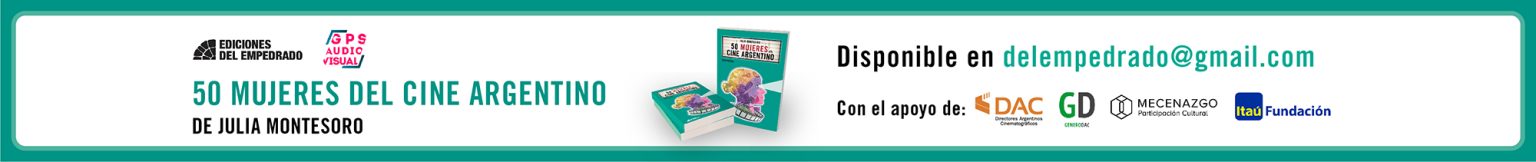Suerte de Pinos, el conmocionante documental de Lorena Muñoz originado en las indagaciones acerca de un doble femicidio familiar ocurrido en 1954 en el pueblo español de Salduero, llega al fin a las salas. Se estrena el sábado 13 a las 19 hs. en el Cinearte Cacodelphia (y se presenta los siguientes sábados) y a la vez, se exhibe diariamente en el Cineclub Hugo del Carril de Córdoba.
Lorena Muñoz vuelve al pueblo donde nacieron y vivieron sus antepasados para mantener vivas sus raíces, pero también con la necesidad de develar por qué se mantuvo oculto durante tanto tiempo ese oscuro secreto.

-Suerte de Pinos cuenta un doble femicidio que atraviesa tu historia familiar. Hay allí una tragedia de 70 años y otra historia, que es la del documental.
El documental porque llegó un momento en el que sentí que era inevitable. La historia me acompaña desde que nací y me perseguía. Este doble femicidio, el de mi bisabuela y mi tía abuela, ocurrió en el pueblo español de Salduero, provincia de Soria, en medio de un bosque inmenso de pinos. Es un pueblo muy pequeño, con 80 habitantes, aunque en ese momento eran un poquito más, unos 120.
La sinopsis de esa historia se fue contando de generación en generación: pasó de mi abuela a mi mamá, de mi mamá a mí, a mis hermanos, a mis hijos, a mis sobrinos. Y por supuesto, cuando éramos chicos no nos contaban la parte más cruel. Nos hablaban de una casa abandonada, de un pueblo que había sido deshabitado por la familia. Y todo eso que me generaba un escenario de mucha intriga y mucho suspenso alimentaba la necesidad de saber un poco más.
Tanto fue así que hace unos 25 años viajamos con mi mamá y conocimos el pueblo por primera vez. Pasamos un día ahí -ni nos quedamos a dormir- y ahora, pensándolo, me doy cuenta de que para mi mamá ese fue el momento del cambio de mando, del fin de ciclo. Aunque ella lo niegue o no lo reconozca. Fue como tomar conciencia de que ése fue el lugar donde sucedió la tragedia. En ese momento algún vecino que todavía vivía nos contó un poco más de la historia. Para mi mamá fue como dejar de hablar del tema: es una historia que le genera mucho dolor y de la cual no quiso saber nunca más nada.
En cambio, a mí me pasó lo contrario. Justo empezaba a estudiar cine ese año y no sabía que me iba a dedicar también al documental: pensaba que exclusivamente iba a ser una directora de ficción, porque era lo que me interesaba. Después rápidamente me di cuenta que el documental también me gusta mucho. Con el tiempo, cada vez que pude, tenía una excusa para pasar por el pueblo. Si iba a un viaje a Francia, pasaba igual por España para poder ir al pueblo. Siempre que tenía algún viaje medianamente cercano, me hacía un tiempo para volver allí. Iba juntando lo que ahora es archivo: filmaciones caseras, nunca pensando en que se iban a convertir en una obra audiovisual. Lo que hacía era un registro para mi familia: volvía y les contaba y mostraba a mis primos, a mi mamá, al hermano de mi mamá, a mis hermanos, como quien muestra las fotos del recorrido que hizo.
En algún momento esto empezó a ser pesado para mí. Empecé a darme cuenta de que por ahí me interesaba contar historias vinculadas a femicidios. En un momento dije: «Bueno, ¿por qué no esta que es la mía?». Pero me costaba mucho encontrar la forma de narrar la historia. Porque faltaban muchísimos elementos para poder construir un relato. Podía contar esta sinopsis como me la contaron siempre, ir agregando algún testimonio que fueron completando los vecinos, pero me daba cuenta de que no tenía elementos para narrarla. Esto cambió en el momento en que Mirito Torreiro, que es un gran amigo, investigador, escritor y crítico de cine que vive en España, me dijo: «Yo te voy a ayudar con la investigación.» Y él encontró el expediente del juicio. Encontrar el expediente del juicio fue como el primer paso hacia la película.
-¿Qué revelaba el expediente que ayudó a definir el documental?
Aunque intentaron impedírmelo, tuve acceso a ese expediente. En esa lectura descubrí que el ese documento hacía las veces de investigación periodística mía: yo hubiese querido encontrar esos testimonios hoy. Pero como el hecho pasó hace 70 años, ellos estaban todos o casi todos muertos y quien la escuchó de oído porque se la contó otra persona y puede contar un relato de manera indirecta, tampoco está dispuesto a hablar. Entonces encontré en ese documento la posibilidad de contar la historia. De otra manera hubiese sido imposibles. Con eso y con la aparición de la película de ficción que se filmó en la casa de mi bisabuela.
–Suerte de pinos se enriquece y se resignifica con un elemento que parece tomado de la ficción: una película rodada en la misma casa del crimen.
Eso es un elemento increíble. Soy un poco mística y a esta altura entendí que mi bisabuela mandó una carta para que yo en algún momento la leyera. La envió una semana antes de que la maten y cuando llegó ya la habían matado, porque los envíos viajaban en barcos y tardaban como un mes en llegar.
La carta no es muy larga, pero tiene un material fundamental para narrar esta historia 70 años después. Ella cuenta que en su casa, poco tiempo antes, se había filmado una película. Ella hace referencia al director y habla de los actores que pasaron por su casa, sin decir el nombre de la película. Leí esa carta muchas veces y nunca me detuve en esa información, hasta que empezó a ser más fuerte la idea de la película y recordé eso. Pensé: «Una película que se filmó en ese momento en ese pueblo, claramente marcó un antes y un después, voy a poder localizarla»*.
Para mí era todo rarísimo, porque es un pueblito de muy pocos habitantes, casi como Twin Peaks, muy aislado de las grandes ciudades. Lejos de la capital de una provincia como es Soria, que tampoco es una capital enorme.
-¿Qué te ayudó a entender esa película?
La primera reacción cuando la vi fue decir que no tenía nada que ver con mi historia. No entiendo por qué, ¿viste? Una negación típica, de manual de Psicología 1. Pero rápidamente me di cuenta de que sí, no solo porque se filmó en la casa de mi bisabuela, sino porque es una historia de un asesinato familiar. Había allí algo del imaginario de la época, creo yo, que se repite, o que quizás hizo que el asesino creyera que era posible. Porque las películas de alguna manera reflejan lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento. La película me ayudó para narrar, como si fuese archivo, aunque es un material ficcional
-Con la carta, el dato de la película y el expediente, ¿cuándo fue el momento que dijiste que tenías el eje narrativo?
Cuando leí el expediente, claramente. La película viene madurando hace unos diez años, pero en los últimos cinco tuve la certeza de que podía contarla, que tenía elementos. Antes no encontraba nada. Solo tenía el resultante, pero no sabía cuál había sido el proceso: qué había pasado, qué había desatado ese doble femicidio feroz. Y quiénes eran los protagonistas también: no sabía nada de mi bisabuela, de mi tía abuela, del femicida, de su familia, del resto de mi familia. Fue como descubrir esos secretos familiares que están muy bien guardados y que también de alguna manera al pueblo le venía bien seguir guardando. Y la historia estaba a punto de desaparecer. Hay un momento en el que las historias desaparecen, Julia. ¿Sabías? Es tremendo lo que te digo, pero sucede.
Hay un punto en el que ya no hay vuelta atrás. No quiero spoilear, pero esto tengo que contarlo: ni siquiera estaban identificadas las tumbas. O sea, era un montículo de tierra donde ellas están descansando. Para mí eso habla de un montón de otras cosas. Quisieron borrar la historia, quisieron borrarlas a ellas y lo que pasó, y casi lo logran.
–Es duro ver en el documental que las propias autoridades hoy niegan u ocultan la historia.
O que tengan el tupé de decirme a mí, que soy una parte afectada, como me dijo el alcalde: “El pueblo no está contento con tu búsqueda, con tu documental, porque sienten que estás sacando a la luz una historia que ya estaba enterrada”. Literal, me dijeron eso. Ni siquiera la mínima empatía de entender que aunque lo pienses no se lo podés decir a un familiar de las víctimas. Y más aun siendo una autoridad. Es increíble, pero es así, muy impune.
-¿Por qué crees que siguen negando la historia, setenta años después?
Como dice Alejandro Nató -un abogado especialista en derechos humanos internacionales y amigo- en la película, él se refiere a estos hechos como un «franquismo sociológico», que todavía permanece fuerte.
El ocultamiento, tapar, para qué hablar de temas del pasado, mejor no revisar el pasado, no analizarnos, no evaluar qué fue lo que pasó. Porque no solo es una tragedia lo que pasó con mi bisabuela y mi tía abuela, sino lo que pasó en el país. La Guerra Civil Española es una barbaridad. Aun hoy vas caminando por algún pueblo de España y te dicen: «Ahí está enterrado mi abuelo en una tumba NN, en una fosa común, junto a otras personas.» Todavía nos queda mucho por aprender.
-¿Qué secretos creés que guardan esas personas?
Hay temas de los que directamente no quieren hablar. No quieren que se recuerde porque no deja bien parado al pueblo. Es increíble, pero ellos creen que el pueblo va a dejar de ser recordado o visitado por la belleza de sus paisajes y va a ser visitado por curiosos que van a querer ver el lugar donde las asesinaron. Es ridículo, eso no pasa. Le pregunté al alcalde por qué no había una placa que las recordara en el lugar donde las asesinaron. Hay otra placa recordatoria de un tal Felipe Muñoz (que no tiene nada que ver conmigo), un vecino del pueblo ya fallecido, que creo que era artista plástico. Pregunté: «¿Por qué en ese lugar también no hay una placa que las recuerde a ellas?». La respuesta fue: “¿por qué lo habría?”
No es algo lindo de recordar. Mejor hagamos de cuenta que no pasó. Pero es el camino directo a que vuelva a suceder. Por supuesto, no hago responsable al pueblo porque el pueblo está compuesto por mucha gente y muchísimos me ayudaron. Aparte vinieron al estreno de la película en Málaga y dos de ellos me pidieron perdón llorando en nombre del pueblo. Es hermoso que ellos tomen esa responsabilidad, que no es de ellos, pero sería injusto de mi parte decir que todos actuaron así, porque no es cierto.
-La película resignifica, a través de la tragedia familiar, el tema de la violencia de género. ¿Ese era un objetivo desde el comienzo?
En general es una causa que defiendo y que quiero acompañar: la de contribuir desde lo que sé hacer, que es el lenguaje audiovisual, a luchar contra la violencia hacia las mujeres. De toda índole, no solamente femicidios: también la violencia verbal, la violencia económica, la violencia a todo nivel.
En medio de ese recorrido apareció este documental que forma parte del archivo familiar. Es algo muy cercano a mí. Y este fue el momento en que maduró, por haber encontrado el expediente ahora y no antes. ¿Viste que hay un momento para las películas o para las obras? Seguramente a los escritores les pasa lo mismo, los artistas plásticos también… hay un momento en el que uno decide agarrar un cuadro y terminarlo y no agarrar otro. Bueno, eso pasó con esta película ahora porque fue el momento.
Yo ya quería de alguna manera también sacármelo de encima porque tengo 53 años y hace 53 años que me acompaña la historia. Y se iba generando un peso de: «¿Cuándo?». Y me costó todo este tiempo también convencerla a mi mamá. Un detalle que no es menor.
-Tu mamá también es un factor fundamental en la narración.
Yo respetaba se decisión de no querer aparecer. No quería forzarla: ella también es una víctima. Pero quería convencerla de la importancia de que diera su testimonio. Ella me contestaba: «Pero no tengo nada para decirte porque va a ser lo que te digo siempre». Y yo le respondía: «Eso que me decís siempre, decímelo con una cámara”. Necesitaba que formara parte de esta historia. Porque además es su abuela y -algo impresionante- es muy parecida a ella. Para mí ella era el origen de todo.
Julia Montesoro
*: La laguna negra (1952), de Arturo Ruiz Castillo.