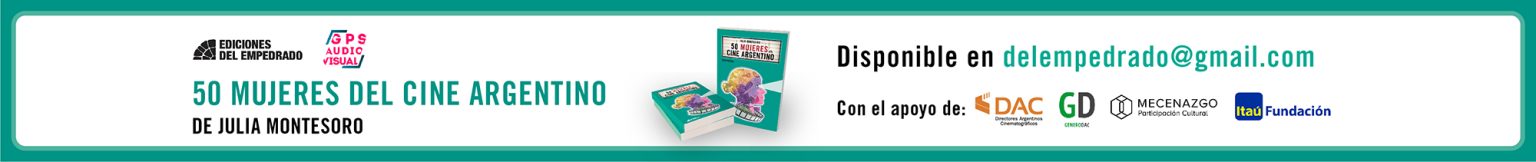Maricel Álvarez es la protagonista excluyente de La llegada del hijo, la segunda película dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato, que se estrena el jueves 11 en salas argentinas. Encarna a Sofía, una madre que sumida en un profundo duelo secreto, recibe en su casa a su hijo que regresa después de años de prisión. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear la infranqueable distancia que los separa desde el momento en que él cometió un crimen.
La llegada del hijo es una producción de Tarea Fina (Juan Pablo Miller) de Argentina y Setembro Cine (Fernanda del Nido) y Tándem Films (Cristina Zumárraga y Pablo E. Bossi) de España.
-Este rol de Sofía te abrió las puertas a tu primer protagónico excluyente. ¿Qué encontraste en este personaje que te impulsó a aceptar el desafío?
En principio, el interés por trabajar con dos directoras del calibre de Cecilia Atán y Valeria Pivato. Yo ya había visto su ópera prima, La novia del desierto y había quedado encantada con aquella película que considero una gema, un estudio de personaje y una película que mira el mundo desde lo femenino. Esto está muy claro y está muy claro también la propuesta estético-artística de las directoras, entendiendo también La llegada del hijo como una continuidad de ese proyecto poético y artístico de ambas. Me interesaba mucho trabajar con ellas.
Es por ello que acepté la invitación. Al principio, para hacer una serie de pruebas; para tener una serie de encuentros de trabajo con ellas. En esos encuentros se dirimió mi participación. Creo que nos elegimos mutuamente: entiendo, por supuesto, que ellas tenían que entender si mi cuerpo era el cuerpo de Sofía, a la vez que a mí también siempre me interesa -cuando voy a una instancia de audición o de prueba-, entender qué tipo de diálogo puedo establecer en términos de colaboración artística con los o las directoras. En este caso fueron encuentros superinteresantes, profundos: las escenas a trabajar eran complejas (todas las escenas en la película lo son). Una vez pasada esta instancia, y ya cuando me dieron a leer el guion, me pareció también una pieza muy sofisticada de literatura. El guion estaba muy bien escrito. Con ese material, y por el tipo de actriz que soy, me dieron muchísimas ganas de lanzarme un poquito a dar ese salto, entendiendo que ahí había muy buena contención.
-No era un salto sin red, aunque era un salto importante: Sofía está en toda la película y además casi no tiene momentos de felicidad. Esto implica también otro desafío, ¿no?
Tenés razón: hay alguna evocación, pero aun así esas evocaciones, aunque felices, son muy dolorosas para el presente del personaje. Creo que se viven como con un nudo en la garganta. El espectador lo vive así, porque entiende que hay algo de esa evocación que lleva a dimensionar la pérdida que está atravesando este personaje. De todas maneras, para actuar fueron muy lindas.
-Teniendo en cuenta que tuviste una presencia casi constante en cámara y muy pocos momentos de felicidad. ¿Cómo fue el trabajo con las directoras?
Esos momentos de evocación, de felicidad, los viví con suma alegría y satisfacción. En principio, porque me parecía que aportaban una coloratura expresiva muy diferente. Entendiendo que el personaje está gran parte de la película duelando, doliendo, advertí que a esas formas de dolor había que encontrarles su expresión, para que no fuera un único rictus. Porque por otro lado pasan cuatro años y ese duelo va pasando por todas las etapas imaginables. Esos fueron destellos donde aparece una luminosidad que nos permite comprender también la dimensión del drama del tiempo presente (del de la película).
El trabajo con las chicas fue muy, muy sensible y a la vez también muy riguroso. Son dos mujeres muy inteligentes y además muy sensibles y amorosas. Y no me parece sensiblero decirlo. Y aquí reside una de las claves que hacen a los vínculos entre creadores: cuando hay confianza, cuando hay afecto y cuando hay rigurosidad. No porque haya confianza y afecto se pierde rigurosidad. Cuando aparecen estos condimentos de esos vínculos creativos salen los mejores trabajos.
-Otro desafío que encarás son las escenas de contenido sexual, una línea que el cine argentino no siempre explora con rigurosidad y sensibilidad.
Son muy hermosas, ¿no? Las vi en el cine por primera vez acabadas -con el color, el tratamiento sonoro y demás-. Pero mientras las filmaba, lo intuía. También porque Sergio Armstrong, el director de fotografía, tiene un talento enorme y ya nos había compartido algunos fotogramas de lo que venía rodando. Ahí había un cuidado en la composición y a la vez también en el tratamiento lumínico. Entonces confié.
-¿Qué te generó saber que el papel demandaba ese grado de exposición?
Yo provengo de las artes escénicas, de la danza contemporánea. Mi relación con mi cuerpo es que lo entiendo como una herramienta poética, como una herramienta política, de una enorme potencia. No suelo privarme de la experiencia de poner el cuerpo. Me interesa en términos estrictamente artísticos, entendiendo el cuerpo como lo entiende el filósofo Jean Luc Nancy. Allí hay una potencia en la piel y en la desnudez que me interesa desde siempre como artista. Cuando me plantean escenas de exposición, en principio yo no tengo reparos con la desnudez o con mi cuerpo. Luego, por supuesto, me interesa mucho entrar en honduras: por qué se exhibe el cuerpo, por qué se lo expone, de qué manera y qué función narrativa tiene cuando es cine. Suelo tener una muy buena predisposición al respecto. Luego, como esas escenas involucraban a una compañera -a otra persona, a otra artista-, lo importante en esos casos, cuando se juega de a dos, es trabajar con respeto, con cuidado, desde el consenso. Llegamos a acuerdos rápida y fácilmente: éramos todas mujeres hablando, entendiéndonos mucho, mujeres de diferentes generaciones, Greta Fernández, las directoras y yo. Todas estábamos muy interesadas en que esas escenas tuviesen la contundencia que tenían que tener para entender algo clave del personaje y de esta tragedia.
-La exposición del cuerpo sigue siendo un tema tabú.
A mí me parecen superimportantes esas escenas. Y no fueron más difíciles que otras: porque había muchas escenas en donde no había esta exposición de la desnudez, pero había otro tipo de exposición, que podían ser incluso hasta más extenuantes psicológicamente, afectivamente, emocionalmente.
Claro que siempre he tenido muy buenas experiencias: hay artistas que pasan por experiencias quizás más traumáticas en relación a estas cuestiones. Y ahí se abre otro campo de discusión: qué es ético y qué no es a la hora de trabajar con la exposición del cuerpo de un individuo.
-Finalmente, hay otro tema tabú que la película pone en discusión y es el estreeotipo de la madre que todo lo puede, lo perdona y lo soporta.
Eso sería el cliché: el lugar común o, si se quiere, el del mandato social y cultural. Creo que toda buena obra de arte -buena literatura, buen cine o buen teatro- patea el tablero de lo políticamente correcto, de lo establecido, de lo normativo, en aras de comprender las luces y las sombras de la existencia humana.
Tampoco podemos creer, a esta altura de la historicidad, en individuos -madres, padres o sea cual fuese el rol social-, sin dobleces, sin claroscuros. En ese respecto, las chicas (Cecilia Atán y Valeria Pivato) no solamente son dos mujeres que pueden leer bien claramente el signo de los tiempos, donde se cuestionan ciertos roles sociales, ciertos patrones muy normativos, en aras de poder comprender un poco la complejidad del paisaje humano. No quiero decirte con esto que ahora las madres pues pueden tener esta mayor tendencia a cuestionar el amor materno-filial. Probablemente en otras épocas haya sucedido igual: solo que eso quedaba tapado debajo de la alfombra, no dicho, silenciado. Pienso en Sylvia Plath, quien se terminó suicidando. Madre de dos hijos, esposa de un gran poeta, no pudo con los mandatos y con la maternidad. Era un artista brillante, pero la vida doméstica a la que fue circunscripta su existencia, siendo la artista que era, la aniquiló: la destruyó psíquica y afectivamente. Se terminó quitando la vida. Quizás hoy sería una Nora, la protagonista de Casa de muñecas: pegaría el portazo, se retiraría del hogar, dejaría los hijos. Por algo ese personaje de Henrik Ibsen es tan controversial en la literatura dramática: ¿Cómo es posible que una mujer abandone a sus hijos? Este es el planteo que pone en juego La llegada del hijo: ponerse a pensar en la alienación de esa mujer y de su existencia.
Julia Montesoro