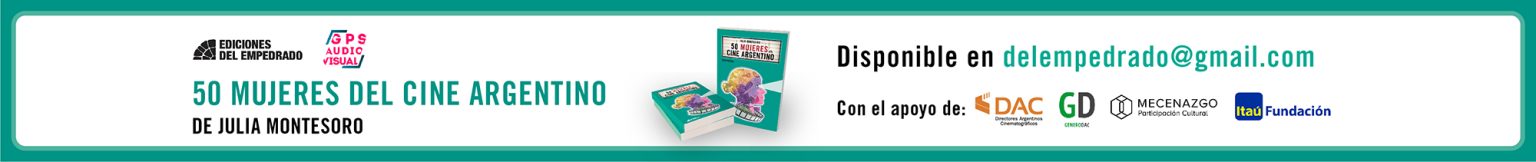Cais quince años después de haber iniciado el proceso de desarrollo de su primer largomejtraje documental, Lucrecia Martel estrenó mundialmente Nuestra tierra en la 82ª edición de la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, el Festival de Venecia, para mostrar la batalla de una comunidad indígena por el suelo y por la justicia frente a los caciques y las «patrañas» del sistema.

“En 2010, vi por casualidad un video de cuatro minutos en el que un miembro de una comunidad indígena era asesinado. Me impactó profundamente la violencia. Así que comencé a investigar: contacté con la comunidad, consulté los documentos, seguí el juicio… Sobre todo, intenté comprender qué lleva a una persona a justificar tomar un arma y matar a otro ser humano. Lo que descubrí en este viaje es cómo los temas de la «tierra» y el «racismo» tienen raíces complejas, y ramificaciones aún más complejas”, expresó la cineasta salteña el domingo 31, durante la conferencia de prensa.
«Empecé a investigar y si bien siempre ha sido para mi el racismo un problema muy profundo y un gran escollo en la cultura argentina, me parecía que esta vez era necesario ir más lejos y contactar esa comunidad», destacó Martel luego de la primera exhibición de su primer largometraje documental, que aborda el asesinato en 2009 del líder de la comunidad indígena Chuschagasta Javier Chocobar, a manos del terrateniente Darío Amín, en medio de las disputas por unos valles de la provincia de Tucumán. La pelea que derivó en el homicidio quedó grabada por la cámara de un teléfono móvil y esas imágenes, difundidas enseguida por Youtube, animaron en 2010 a la directora a abordar este suceso.
«Durante muchos años investigamos históricamente a la comunidad y los documentos que tenían para tratar de entender qué es lo que permite a un ser humano sentirse legitimado para sacar un revólver y disparar a unas personas», explicó la cineasta.
Martel pudo acceder al tribunal para recoger el juicio sobre este caso, abierto solo después de nueve años de protestas por parte de los parientes de la víctima.
“Nos enteramos dos semanas antes del juicio que podíamos filmar -expresó-. Muy rápidamente nos organizamos, pero el tribunal nos permitió poner las cámaras donde ellos consideraban. Fue un momento de enorme aprendizaje saber que el tribunal podía tomar decisiones dramáticas. Fue la primera vez que estuve en un juicio. Nunca había entendido la clase de obra de teatro que es un juicio, cómo está construido dramáticamente y cómo son tratadas en forma distintas las personas”.
«Durante mucho tiempo consideré que no había que incluir el jucio en la película, pero si quería grabarlo. Hasta que nos dimos cuenta que era una parte fundamental, porque allí se ponne el acción las artimañas del lenguaje con las que es posible sostener el racismo y todas las patrañas en torno a la legitimidad de la tierra», describió.
La cineasta describió su experiencia: «Siempre que aparece una película sobre una comunidad indigena, la duda que tenemos en el cine es si uno está autorizado para hablar de estas cosas, si uno está aprovechándose de eso para después estar aca paseándose por el mundo con una película sobre el dolor y la frustración de otras personas. Pero es indispensable, asumiendo el riesgo histórico de poder equivocarse y los riesgos políticos de lo que significa intentar entender el problema de un país donde uno no tiene protagonismo sino los recursos del cine para presentarlos.»
«Por protegernos a nosotros mismos no dejemos de correr el riesgo histórico que es acercarse a tratar de entender a los otros, y a través de los otros a nuestros países y a nosotros mismos», reflexionó.
«El cine entro en esa zona de impotencia donde las mujeres tienen que hablar de ls mujeres, los hombres con los hombres, los negros con los negros, los indios con los indios. Es indispensable asumir el riesgo de conversar con los otros y cometer errores en esa conversación«, sostuvo,

Nuestra tierra es una coproducción entre Argentina, Estados Unidos, México, Francia, Paìses Bajos y Dinamarca de Rei Pictures, Louverture Films, Pio & Co, Piano Producciones y Snowglobe Films. El guion es de Lucrecia Martel y María Alché.
En octubre de 2009, Javier Chocobar, miembro de la comunidad indígena Chuchagasta en la provincia de Tucumán, en el noroeste de Argentina, intentó defenderse a sí mismo y a su gente de ser desalojados por la fuerza de sus tierras por un terrateniente local y dos policías. Como resultado, el hombre de 68 años recibió un disparo y murió, y otros dos miembros de la comunidad resultaron heridos.
El asesinato de Chocobar supuso la condena a 22 años de prisión del cacique, mientras que dos expolicías que lo acompañaban, Luis Humberto Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi, recibieron penas de 18 y de 10 años de prisión respectivamente (aunque pocos años después serían excarcelados).